La memoria íntima en la obra reunida de Sonia Scarabelli
Por Julieta Lopérgolo
Quizá sea la memoria el hilo delicado que entrama cada uno de los poemarios que componen La felicidad de los animales, la poesía reunida de Sonia Scarabelli escrita a lo largo de veintiún años (2000 / 2021) y editada recientemente por Bajo la luna. Desde Memoria del árbol (2000) y Celebración de lo invisible (2003), pasando por Azogue (2004, inédito), hasta la serie que incluye Flores que prefieren abrirse sobre aguas oscuras (2008), El arte de silbar (2014) y Últimos veraneantes de febrero (2020), para concluir con La felicidad de los animales (2021), una memoria íntima, asible sólo para quien decide disponerla en forma de poema y hacerla hablar como si ella misma compusiera una lengua, alumbra los pocos temas, las “poquitas cosas” sobre las que, según la poeta rosarina, le gusta escribir: “es casi siempre todo: los asuntos / de una especie pequeña, / como si los poemas mismos fueran / unas cositas vivas nombradas al tun tun. / Y papá, mamá, vos, toda la parentela, / y el largo viaje, ¿no?, la herida / también, del tiempo, / de la infancia hasta acá”.
Desde sus inicios, la poética de Sonia Scarabelli deslumbra por su delicada coherencia, si bien si bien es cierto que, como afirma el poeta Sandro Barrella, es posible observar a lo largo de su obra un pasaje desde formas sintácticas y métricas más complejas hacia una sencillez que trasunta en sus últimos libros en versos cada vez más breves, en un tono cada vez más íntimo. ¿Cómo no recordar las palabras de la poeta uruguaya Circe Maia acerca de la importancia de integrar la experiencia de lo cotidiano al poema para que éste no se convierta en pura abstracción o artificio estético sino en una mirada que nos lleve hacia afuera “sin dejar de irradiar desde un centro íntimo”?
“Poquitas cosas”, dice Sonia; los diminutivos insisten en los poemas para conformar una suerte de borde alrededor del cual la vida traza su círculo, y es precisamente sobre esto sobre lo que la poeta se pregunta: “¿no es para ponerlo en un poema?” Así, en el poema final de la primera sección de Últimos veraneantes de febrero, asoma otra pregunta en la boca de un sabio: “¿Gracia o sencillez?” Y la respuesta es la misma luz de la mañana que sube “como un sabio certero”, casi una réplica del hombre, las palomas orondas en la antena: “No pienses, la respuesta / viene veloz como un caballo blanco, / dice ahora el sabio, es / la sencillez”.
La disposición ante la naturaleza constituye también un posicionamiento ético que sitúa la poesía de Scarabelli más allá de cualquier lógica de intercambio. Precisamente en el poema “Irse”, la poeta propone transformarse en “esas cosas en las que nadie se fija, que nadie va a mirarlas / pensando en comprarselás”.
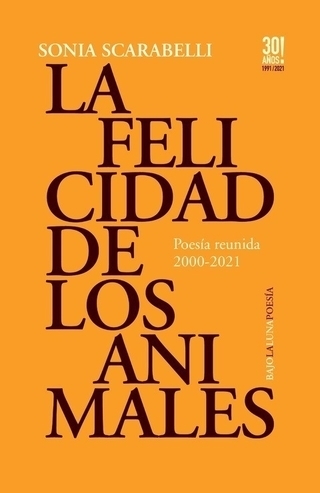
La memoria es también uno de los nombres de la infancia, del universo en el que conviven padre, madre, hermanos, aves, ríos, árboles, viento, casas, pero también tristezas y pérdidas dentro de ese “pequeño centro” familiar donde se cumplen los rituales importantes.
Ya desde el primer libro la pregunta encuentra su sitio en el poema, una suerte de modo de conocer aun sabiendo que no habrá respuestas definitivas, en tanto el sentido no está fijado de antemano. Entonces “¿Quién culpará de sus mudanzas / al que olvida / adónde lleva el camino?”. El olvido cabe en la memoria y en ésta la proliferación de voces queridas, humanas y no, que arman el poema en diálogo con las cosas del mundo.
La presencia del mundo familiar, esa exterioridad tan íntima a la que el yo poético se dirige con amorosa discreción vuelve, si fuera posible decirlo así, menos finito el destino individual, más soportable “la metamorfosis aprendida a los tropiezos” por la cual, dice la poeta, nos volvemos nuestros propios hijos. Así, las pequeñas anécdotas de la historia familiar advienen al poema para rescatar el pasado común del “hondo plato de la pérdida”, casi imitando el gesto pudoroso del hermano de “agachar la cabeza como un santo / en el momento negro de la duda”, porque la afirmación no corre sólo por cuenta del poema sino de la materia que le presta su habla.
Los antepasados ofician una transmisión, donan un legado: “nos han dejado algo en la sangre, / que es como una casa / donde vivimos, /apenas conscientes / de que no somos los primeros.” Algo de esta colectividad reubica al sujeto en la continuidad de las generaciones, de sus voces queridas. Reminiscencia de Juan L. Ortiz (“La vida será sólo / una voz querida”) que la poeta vuelve suya en uno de los poemas de El arte de silbar, en diálogo con el padre muerto, una suerte de arte poética en la que la vida se entrelaza con la poesía casi imperceptiblemente: “Sabernos ir, / dijo tu voz querida, / todo está ahí, / la clave del decoro / y la nobleza / ganada de una vida / se alcanza en ese gesto”, y más adelante: “Estas cosas se aprenden, / me dijiste, / en parte de los libros / sí, cuando la palabra / todavía es humana / y no ha perdido / su lustre de tibieza, / pero más / te enseña la tenaz / partida de los otros. / Si se van / con dolor o con pericia, / no es lo que cuenta, / importa / ese último momento, / que sin decirse ocurre, / y dicho sonaría quizás /a: Sí, te dejo ahora / y no me quejo, / seguro hubiese / querido más, / qué hacerle / no se pudo. / Entonces pasa, / justo ahí / se suelta el alma / como un barquito, / una pequeña / barca en aguas / que ni tan frías son / ni tan profundas como dicen. / Yo creo en todo eso, / dijo tu voz querida, / y de ahí tanto esfuerzo / por aprenderlo, tanto / apuro / por no apurarme: quiero / llegar a tiempo”.
Una visión singular del tiempo es parte del legado familiar, de lo aprendido en la casa donde se creció con otros, donde la infancia era un espacio protegido. Cuando la poeta entra, con la evocación y el diálogo, en el tiempo del mundo, hace entrar al tiempo en su poesía y es allí cuando de pronto puede ser mujer y niña, madre e hija, compañera y hermana, coneja, corderita fugitiva, pescadora del vacío. Las infancias se juntan, se nutren y el tiempo hace algo más que pasar. Entonces la infancia también es legado que retorna en las anécdotas de la madre niña, tal como leemos en el poema IX de Memoria del árbol: “Cuando mi madre era una niña / se trepaba a la copa de una higuera / y desde allí, / como un pájaro / de palidez lunática, / defendía su infancia / de los dolores de la vida”.
La madre es la infancia. El padre, además, el tiempo y aquello que lo hace durar, igual que el reloj que aquél le regalara a la hija, uno que “hace el tiempo / sobre una repisa / llena de libros / y me envuelve / en ese tiempo hecho / como si fueran / los brazos de mi padre / cuando todavía / podía cuidarme / y llevarme con él, / adonde quisiera”.
Podría decirse que toda la poesía de Sonia Scarabelli es una “celebración de lo invisible”, aquello que reina vacilante entre lo que nace y lo que muere; un esfuerzo delicado y dedicado por captar esos signos que el ojo no alcanza, “el esplendor modesto” que irradian esos “seres intermedios / entre Dios y el hombre”, los árboles, el colibrí, la abeja, la mariposa, el viento, la golondrina, el pez, la hormiga, la araña, el guijarro, los colores de la luz, una hoja que cruje, una mariposa, aquello que hace pensar que “todo es transcurso ahora”. En esa intermediación se sostiene “la encrucijada que somos”, entre el vacío y la esperanza de salvación, el instante en que las cosas del mundo mutan en otras. Pronto se accede a la experiencia de que la naturaleza tiene sus propios ojos y se deja seducir por la contemplación de lo vacío o lo apenas visible: “Ojo meditativo / de la naturaleza, / todo vuelve hacia sí / en algún momento / pensativo equilibra en el vacío / el peso fantasmal de lo creado / hasta que pasan raudos / un pájaro y su sombra”.
En Azogue insisten, tal como lo señala el poeta Yaki Setton en el lúcido texto que se incluye al final de La felicidad de los animales, “el amor por los pequeños detalles de la naturaleza y de las cosas.” Pero además irrumpe con más fuerza el sueño como prefiguración de “ese camino sin regreso / más allá del padre”, encuentro con lo que no es posible en la vigilia, o al menos no de un modo que permita conocer, investigar, reencarnar en lo otro.
“¿Será cierto que dormimos / para que nos visite / una boca de revelaciones / una mano en la noche? ¿De qué región vendrían / que no alcanza nuestra memoria, / siempre sometida a un nuevo estrago, / el campo de desafío y la carga / acerca del nombre?”, se pregunta la poeta. O también: “¿Qué impaciencia será la que nos arroja / a hurgar en la muerte, el punto de retorno, / cuando cedemos al encanto de la pérdida / y abandonamos / lo que quizás ya estaba abandonado?” Es el sueño, como advierte J-L. Nancy, el lugar en donde puede existir la simultaneidad sustraída “al ajetreo del tiempo, a los acosos del pasado y el porvenir, del venir y del pasar”. Según el filósofo, en el terreno del sueño es donde el sujeto puede coincidir con el mundo, dar forma a esa impaciencia que lleva hacia la muerte donde para la poeta siempre florecerán los otros, “los que pasaron antes por el fuego”, los queridos que son “la ocasión de vernos en el otro”.
En Flores que prefieren abrirse sobre aguas oscuras el sueño es en sí mismo la posibilidad de la reencarnación en la naturaleza que a su vez recibe, según la poeta, el sentido “natural” del tiempo, sin mediación de la palabra. En el poema “El álamo negro” escribe: “A veces sueño / reencarnar / en una hoja de ese árbol. / En mi sueño caigo / dulcemente a sus pies / y allí de nuevo / por un instante / todo es uno”. Todo es uno y no. Nada existe y a la vez la vida “es un círculo y los días / reencarnación tras reencarnación”. Se puede anticipar que “nunca nada es lo mismo” y sin embargo no saberlo, quizá porque tal como se lee en el poema “Retrato”, a veces se tiene la sensación de que el tiempo “apaga lo diverso”. Es por eso que conviene, como dice Scarabelli, reconocer más bien el saber de la luciérnaga, su predicación, que sabe algo que nosotros no –por ejemplo, “que es la luz la que hace al cuerpo–, lo mismo que el árbol o el ave que canta en un poema de Últimos veraneantes… “como si de verdad no hubiera en este mundo / otra cosa que hacer / que abrir el pico ¡y alegrarse!”. Descubrimiento inesperado: allí donde el pensamiento resulta insuficiente, el ave convertida en música piensa.
En El arte de silbar asistimos finalmente a la muerte del padre. La apelación a la segunda persona sitúa el diálogo como el principal elemento para la comunicación con el ausente. Y nuevamente el sueño reorganiza lo imposible, funciona como una verdadera casa; permite, como dijera Anne Dufourmantelle en Inteligencia del sueño, “contar una proyección dentro de una acción perdida. [El sueño] no dice lo que va a pasar, inaugura un camino otro.” El tiempo es la sangre del sueño, dice la filósofa y psicoanalista francesa, y por qué no, agregamos, a propósito de la obra de Sonia Scarabelli, del poema. “En la profundidad del sueño / él me sale al encuentro siempre vivo, y andamos por paisajes / que son y que no son la casa, / la tierra conocida”. El padre, que más adelante será escrito como “otra manera de ver la vida” encuentra en el sueño un sentido para su ausencia. “El sueño es sobre él, que falta, / y sobre mí, que siento esa falta como una / arritmia, como un / contrapunto de vacío”. “El sueño es sobre él, que falta, / y sobre los recuerdos / en los que aparece y debería aparecer. / Todo el tiempo que dura la escena / se siente el equívoco, / la carencia inexplicable”.
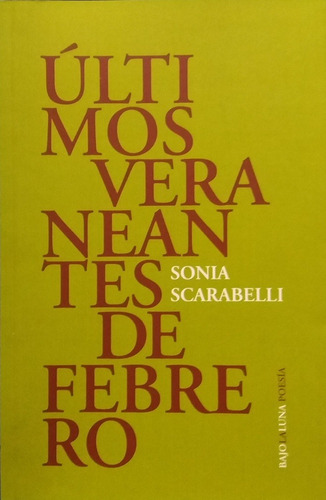
El hecho de que los poemas se establezcan en la segunda persona es lo que enseña otro tratamiento del mundo. “Ahora lo trato de vos al mundo. / Ahora que te hiciste el aire, / el viento de la mañana, la lluvia de ayer, / el color del cielo, la nube que no se cae. / […] Ahora que sos como el yuyito de las macetas, / pero si te arranco no importa, / crecés de nuevo. / Les hablo a todas las cosas como a vos, / y cuando te encuentro, / el mundo me parece más bueno”. Pero no es sólo el padre que deviene otro sino también la hija convertida en tacuarita para saltar en las manos de su padre e incluso andar “lo más tranquilos, livianitos / y amigos”.
Así, mediante estas operaciones que la poeta llama reencarnaciones, conversiones, viajes, sueños, juegos, el padre no se va del todo, regresa en el pajarito escondido entre las ramas, sostenido en la ternura del diminutivo, “bien quietito” entre las hojas, en la lagartija que aparece en la pared de la cocina, la lombriz que la hija pone en el anzuelo para pescar mojarras, una compañía que aparece en esos actos cotidianos como el de mirar las estrellas, y la noche y la luna, el río. Y también una experiencia, la de la exterioridad, tal es el nombre del último poema de El arte de silbar: “Es verdad / está todo afuera y, se diría, / el que más afuera / de todo está / es el que está muerto”. Se diría que la poeta extrema la experiencia hasta tal punto que envejecer también es irse en lenta transición hacia el Afuera; es despedirse, desprenderse, sin dramatismo, de las cosas queridas, como si de una piedra o una hoja se tratara, y también de la hojita y de la piedra. Así la muerte dulcifica su dimensión de pérdida y el poema transforma la elegía en una conversación cotidiana, simple, casi intrascendente.
Y con el irse adviene otra belleza, “algo que no viene ni de la noche ni del día, / una manera de ser del cuerpo que se cae. / […] / A lo mejor es algo a lo que nadie / llamaría belleza, una cosa / que ya no hay, que viene / de todo lo que se cansa y se desgasta, / pero cuando la miro para adentro / ¡qué oscuridad más serena / la que me encuentro! / Y a veces, qué ganas de reírme / por ir dejando atrás esa forma del tiempo, / qué ganas de reírme y de bailar / como una muchacha”.
Últimos veraneantes de febrero continúa profundizando esa observación, casi milagrosa, de lo cotidiano en relación con lo humano que lo tiñe y se deja teñir por lo que lo rodea con la conciencia de otra edad, pero con la vocación de recordar intacta. El padre y la madre ausentes reaparecen (“no sienten miedo, / no están cansados”) dando sus versiones de las cosas, los sueños atestiguan sobre la certera lentitud del tiempo: “El tiempo es así, y no hay manera de evitarlo”.
La felicidad de los animales, que es también la de los ausentes, nombra ese don que implica “todo lo que un hombre no puede decir, / las cosas que tienen que quedarse calladas.” Es la memoria del amor la que puede calcular lo que deja ir cuando “pierde en grande”. De esto nos habla aquel poema del último libro de Sonia Scarabelli en el que el hacer del padre es, para la poeta, poesía de otra manera: “Mi papá escribía poemas / como los de Gamoneda, / solo que lo hacía / de otra manera, / con gestos, cosas / pequeñas que hoy recuerdo / como palabras. / Unos mueblecitos de madera / construidos por él en miniatura, / un viaje a las montañas / a juntar peperina, / la aventura de entrar / al agua torrentosa / tomándonos las manos en las suyas / y hacernos sentir / que estaba con nosotros”.
La poesía reunida de Sonia Scarabelli es en sí misma un hecho feliz, conmovedor e inexplicable como es empezar a soltar “lo que viene” con alegría.















