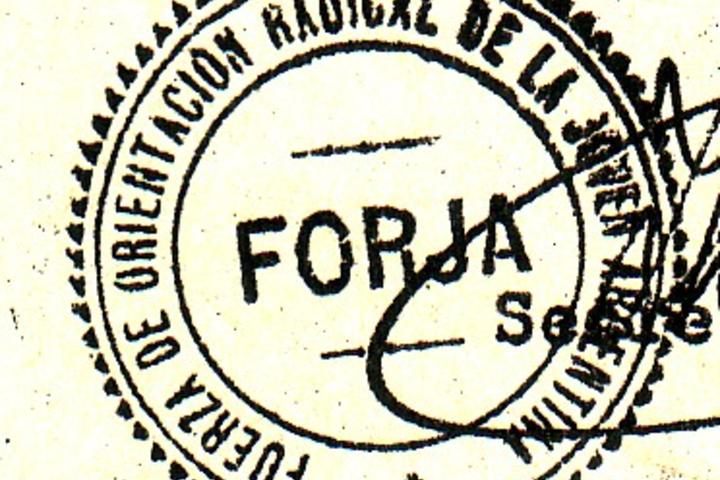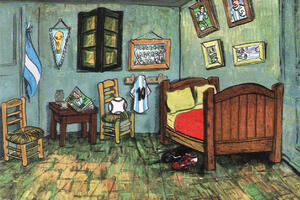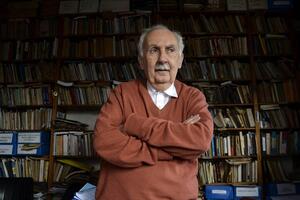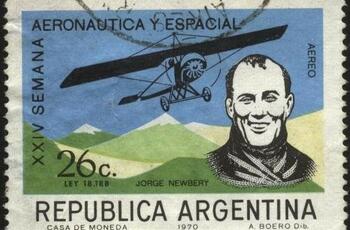Lecciones de FORJA para la regeneración del movimiento nacional
Hace noventa años, a fines de junio de 1935, se constituyó la Fuerza de Orientación Radical de la Jóven Argentina (FORJA). Sus figuras prominentes fueron Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz (quien, si bien no se incorporó formalmente hasta 1940, inspiró con la potencia de sus ideas a aquella generación). Además de ellos, se contaba entre sus filas otras figuras destacadas, como Homero Manzi, Luis Dellepiane, Gabriel del Mazo, Manuel Ortiz Pereyra, entre otros. Sus labores de investigación económica e histórica, publicadas en los “Cuadernos de FORJA” y difundidas a través de conferencias y actos en todo el país, propiciaron el clima del cual emergió el justicialismo a mediados de los cuarenta. Entre sus temas más elaborados, podemos señalar: la crítica al imperialismo y la dependencia económica, evidenciando el carácter neocolonial de la Argentina; el análisis del papel de las élites locales cómplices del dominio extranjero, así como de los mecanismos culturales y diplomáticos por los cuales se logra esa adhesión; la formulación de un nacionalismo de carácter popular, frente a quienes en la misma época reivindicaban una concepción excluyente y aristocrática de patria; el cuestionamiento al vaciamiento de la democracia mediante el fraude electoral, entre otras cuestiones.
Pero no nos interesa aquí presentar en detalle estos aspectos, que se hallan resumidos por distintos autores a lo largo de las décadas (sin ir más lejos, puede consultarse el clásico libro de Jauretche, titulado “FORJA y la Década Infame”). Más bien quiero recuperar su posicionamiento frente a la situación del radicalismo de sus días. Revisar su accionar en ese sentido puede ser útil en la actualidad, en que atravesamos una crisis estructural del movimiento nacional. Hemos analizado ya las dimensiones espirituales e intelectuales de esta crisis. Y alertado desde hace años sobre el gradual declive del peronismo, que pasó de ser expresión de las mayorías sociales a una variante electoral de minorías (sobre el tema, pueden verse los artículos “Es momento de actuar” del 2020, “Del no se puede a la acción transformadora” del 2022, “Cómo llegamos hasta acá y cómo seguimos” del 2023, y “Tocando fondo” del 2025, entre otros). Con ese trasfondo es que adquiere valor la recuperación de la postura de FORJA frente a la debacle política de su tiempo. A continuación, presentamos cinco enseñanzas, resumidas en lemas extraídos de sus afiches, de lo que aquella experiencia emblemática tiene para decirnos.
Primera lección: “la corrupción de las direcciones políticas”
El radicalismo se había convertido en las primeras décadas del siglo XX en el movimiento que canalizaba las aspiraciones nacionales y populares. Tras la derrota de la resistencia cívico-militar al golpe del ‘30 y con la muerte de su líder, Hipólito Yirigoyen, en 1933, la Unión Cívica Radical abandonó sus banderas históricas. Hacia 1935, Marcelo T. de Alvear, quien se hizo con la conducción del partido tras la muerte del “peludo”, pactó con el conservadurismo liberal la paz social, terminando con la política de intransigencia y abstención electoral. El alvearismo se integraba así al esquema político-institucional fraudulento que caracterizó esa década. Esto, sumado a la postura conciliadora y de oposición moderada frente a atropellos como el Pacto Roca-Runciman, condujo a un grupo de jóvenes dirigentes al lanzamiento de FORJA como corriente crítica al interior del radicalismo. Con esto queremos destacar, como primer punto, que la discusión de los forjistas era a dos bandas: por un lado, con el régimen entreguista en el gobierno; por el otro, con las debilidades y claudicaciones de su propio partido. Encontramos en ellos un diagnóstico de la infamia en el poder, pero también una revaluación autocrítica de los límites del radicalismo. Sin pelos en la lengua, denunciaban “la corrupción de las direcciones políticas”. En nuestra situación actual, encontramos una dirigencia incapaz de renovarse a sí misma, presa de una lógica política endogámica, mayormente alejada del sentir de la sociedad y que reproduce a la perfección la imagen de casta que los libertarios construyeron sobre nuestro campo. Al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Prácticamente, no han surgido “desde arriba” esfuerzos por revisar y repensar la causa del retroceso del movimiento nacional, no solo en lo electoral, sino sobre todo en lo social. Mientras “por abajo” abunda la desorientación, la falta de entusiasmo por la rosca de palacio y la búsqueda de nuevas respuestas. Como FORJA en los treinta, hoy debemos cuestionar la mediocridad reinante producto del lento y gradual declive moral, intelectual y espiritual del movimiento nacional, revisar los errores y proponer renovaciones.
Segunda lección: “queremos ser una Argentina libre”
En esa lucha política en dos frentes, FORJA no se encerró en peleas intestinas, mucho menos lloraron sobre la leche derramada o se victimizaron. Tampoco se volvieron diagnosticadores fríos de la realidad. Elaboraron, ciertamente, un concienzudo análisis de las políticas gubernamentales. Pero ese estudio fue de la mano con la formulación clara y sencilla de un proyecto nacional. La consigna “somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre” sintetiza a la perfección esa doble faceta. Lo notable del caso es que no propusieron una vuelta atrás, sino que elaboraron una nueva perspectiva, un horizonte de futuro, superador del angustiante presente, pero también de los límites del pasado. Es decir, enfrentaron el declive de su partido y del país en términos programáticos. El segundo aspecto a reponer, entonces, es que la crítica debe ir acompañada de una propuesta de proyecto nacional, expresada de modo prístino y directo, que articule una idea de futuro deseable, en contrapunto con una situación actual deplorable.
Tercera lección: “con claridad, con franqueza, con energía”.
El valor de la polémica valiente y la construcción de un porvenir requirieron de un lenguaje innovador. Los forjistas se diferencian por decir las cosas “con claridad, con franqueza, con energía”. La oposición a estos términos da cuenta de lo que combatían: la claridad frente al ocultamiento o la ambigüedad, la franqueza contra la falsedad de una dirigencia oportunista, la energía en contraste con el desgano apático del alvearismo. FORJA procuró salir del lugar de comodidad, repetir las lógicas y el lenguaje dominante en el radicalismo de su época. Desechó la posibilidad de “hacer carrera política” y puso en el centro el espíritu de lucha. Y no lo hizo repitiendo recetas, sino abriendo el juego, generando desde el llano. Por lo que el tercer punto a reivindicar es la actitud creativa y rupturista para enfrentar el retroceso del movimiento nacional. Hoy es urgente hablar con claridad, con franqueza, con energía. Y recuperar la rebeldía, identificada, especialmente entre los jóvenes, con el discurso libertario. Una y otra cosa requieren de poner el cuerpo: para validar la palabra honesta y para que el espíritu de lucha sea genuino, tiene que reflejarse en una ética personal, en comportamientos y acciones concretas.
Cuarta lección: “en el gran mitin”
Los forjistas no esperaron que los llamaran para actuar, o que volviera la UCR al gobierno para que, mágicamente, se solucionaran los problemas del partido y, con una buena gestión, los de la Argentina. Por el contrario, hicieron un trabajo militante paciente, de conferencia en conferencia, de acto en acto, recorriendo el país, conectando los núcleos yrigoyenistas dispersos y uniéndose en la reivindicación de la patria pisoteada. La recuperación del radicalismo no pasaba por esperar un cambio de actitud de las dirigencias partícipes de una lógica política inconducente. Sino que confiaron en la fe amorfa, pero palpitante, del pueblo argentino y su anhelo de ser nación. La renovación de lo nacional “no vino de arriba”, sino que surgió de la labor perseverante de este conjunto de argentinos a lo largo de una década. Cuando Perón emerge a mediados de los cuarenta, lo hace sobre la tierra labrada por FORJA. Entonces, como cuarto aprendizaje, la recuperación de la conciencia nacional y popular requiere del trabajo militante paciente a nivel de las bases y, sobre todo, en la sociedad; un esfuerzo denodado en materia de formación, educación, comunicación y cultura. Ir hacia los distintos segmentos de la Argentina y hacer un esfuerzo de revinculación del movimiento nacional con sus apoyos naturales: todos aquellos sectores que se perjudican con el actual régimen neoliberal y ganarían con un modelo de desarrollo productivo. O bien, que se oponen a la entrega nacional y la pérdida de soberanía y derechos básicos. Ese vasto conglomerado compone potencialmente el frente nacional: clases trabajadoras en toda su amplitud; sectores excluidos; empresariado nacional; fuerzas armadas y de seguridad; Iglesia católica y de otros credos; entidades de la sociedad civil (clubes sociales, deportivos y culturales, sociedades de fomento, asociaciones varias); universidades, artistas, intelectuales y sector científico-tecnológico; medios de comunicación y creadores de contenidos para plataformas, entre otros. Debemos dejar de hablarnos entre iguales y cruzar las líneas rojas que se produjeron entre sectores y que nos debilitan como nación. Se trata de convocar a reencontrarnos “en el gran mitin” que debe ser el movimiento nacional. Pero para ello hace falta darse un baño de humildad, escuchar lo que cada sector tiene para decir, entender el porqué de sus opiniones y buscar los puntos de acuerdo que pueden construirse en relación con ellos. Para ello, debe dejarse atrás cierto discurso anti-empresarial, anti-militar, anti-eclesial y anti-popular, traducciones del predominio de un sector progresista liberal-ilustrado en el seno del movimiento. Esto no implica caer en un discurso pro-capitalista, militarista, clerical o demagógico. Sino entablar un diálogo y buscar el encuentro con los distintos sectores detrás de un proyecto de país.
Quinta lección: “los problemas de la patria”
El centro de la acción de FORJA estaba, como rezan sus pancartas, en “los problemas de la patria”. Nada de asuntos menores: la gran política. Aquella que nos aglutina como argentinos. El esfuerzo por señalar y desmenuzar esas cuestiones establecía una prioridad e impedía dejarse arrastrar por cuestiones coyunturales o secundarias. Y sobre todo, permitía identificar al enemigo estratégico. Aquel que lucra, finalmente, con la entrega nacional: el imperialismo y la élite económica. Ambos elementos son cruciales hoy en día: por un lado, salir de la respuesta reactiva a la agenda planteada por el gobierno y poner sobre la mesa las cuestiones centrales; por el otro, identificar a los ganadores últimos de este modelo, que tienen sus representantes visibles en el Poder Ejecutivo de la Nación, pero cuyos rostros se ocultan detrás. La formulación del proyecto nacional requiere establecer claramente quiénes son los adversarios y ordenar la lucha política en función de ello.
Los noventa años de FORJA nos sirvieron de excusa para repasar algunas lecciones útiles para nuestros días. No se trata de un basismo ingenuo. Nada más lejos de ello: creemos en la organización, la conducción y la doctrina. Pero es que, justamente, son estas tres cosas las que vienen brillando por su ausencia. La organización ha quedado en un lugar cada vez más relegado. O bien, se subordinan a intereses personales de sus dirigentes, o bien son reemplazadas por el estatismo y la tecnocracia que confunden el papel de la comunidad con el del gobierno. En cuanto a la conducción, la crisis es evidente. Tenemos una pléyade de caudillos, mejores o peores candidatos, con algunas virtudes según el caso. Pero lo que está ausente es la conducción estratégica: aquella capaz de orientar hacia la organización y la formación, de articular la incidencia en los distintos factores de poder, de convocar por encima de las facciones en pos del interés superior de la nación y el bien común. Finalmente, el aspecto doctrinario ha sido el más desatendido. Hace décadas no existe una escuela nacional de formación, seria y sostenida en el tiempo. Y la producción intelectual en materia estratégica es casi inexistente, producto de un pensar dominado por el academicismo. Recuperando la experiencia de FORJA, es tarea de una nueva generación de pensadores producir lo que Hernández Arregui definió como “un pensamiento renovador centrado en la tierra”, uno que “interprete el estado latente de las masas” y se constituya en el “fulminante que prepara el estallido colectivo”.
🔍 Si te interesan estos temas: https://linktr.ee/santiago.liaudat