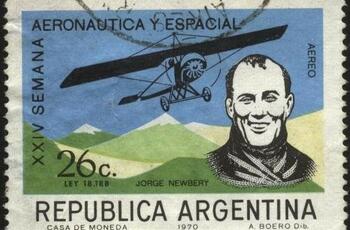¿Por qué el acuerdo Milei-Trump es un mal negocio para la Argentina?
El 13 de noviembre de 2025, la cuenta oficial de la Casa Blanca publicó la “Declaración conjunta sobre el marco para un acuerdo entre Estados Unidos y Argentina sobre comercio e inversión recíprocos”. Tal como señala la comunicación estadounidense, se trata de una instancia preparatoria para avanzar hacia un acuerdo bilateral entre ambos países. Aunque el oficialismo local intentó presentar el tema como un asunto ya resuelto, lo cierto es que, por su contenido y según establece el artículo 75 de la Constitución Nacional, debe ser tratado por el Congreso de la Nación. Resulta indispensable que la sociedad argentina, la dirigencia política y el empresariado nacional comprendan a fondo las serias consecuencias negativas que tendría avanzar en su aplicación.
El anuncio fue celebrado por las principales figuras del oficialismo y por representantes del gobierno estadounidense, que lo presentaron como una oportunidad para el desarrollo mutuo y el crecimiento a largo plazo. Según el título de la declaración, el acuerdo se sustentaría en el principio de reciprocidad. Pero ¿es realmente así? ¿Quiénes se benefician con las medidas propuestas? ¿Qué país realiza las concesiones y cuál obtendrá los beneficios?
Disparidad estructural
Antes de analizar la letra del acuerdo, es preciso conocer las características del intercambio comercial entre las partes. Lo primero a señalar es que, en términos estructurales, las economías de EE. UU. y Argentina son mayormente competitivas, no complementarias. Ambos países tienen fuertes sectores agroindustriales que compiten por los mismos mercados internacionales y, en términos de los bienes y tecnologías de mayor complejidad, EE. UU. ha dejado claro cómo las estrategias de orden nuclear y satelital argentinas representan una potencial amenaza a sus intereses en la región. Básicamente, una economía es complementaria con otra cuando una produce lo que la otra no, y viceversa, y el comercio favorece la diversificación mutua. En cambio, la relación económica con EE. UU. es competitiva en casi toda la canasta exportadora argentina, así como en los sectores de mayor complejidad en nuestro país.
¿Podría haber complementariedad en la medida en que EE. UU. provea tecnología y bienes de capital que Argentina necesita? En abstracto, sí. Sin embargo, es necesario considerar tres puntos fundamentales en la discusión. El primero, la temporalidad, que pone un acento no sólo en qué forma y dinámica toma la relación en la actualidad, sino en cómo se proyecta en el futuro. Es decir, que la relación pueda adquirir un aspecto complementario en el plazo inmediato no necesariamente garantiza que esa condición perdure en el tiempo.
El segundo, la escala, en tanto que el tamaño de dos economías define fuertemente la conveniencia de su relación. Mayor tamaño, más capitales, más experiencia y mayor blindaje regulatorio pueden desencadenar que la relación complementaria se desvirtúe por la simple razón de que una de las partes no dispone de los recursos para seguirle el ritmo a la otra.
Tercero, la especialización. Un acuerdo de complementariedad sólo sería virtuoso si existiera un gobierno soberano decidido a impulsar sectores y actividades complejas, con agregado de valor local y con proyección estratégica para la nación. De lo contrario, lo que se reproduce son conocidas formas de dependencia tecnológica y de problemas asociados de restricción externa derivados de sostener la expansión productiva mediante la importación de tecnologías complejas. Hoy, en nuestro país, no contamos ni con un proyecto soberano ni con políticas de apoyo a la innovación ni la industria local. Por el contrario, estamos asistiendo a un auténtico cientificidio e industricidio en el marco de una sumisión desembozada a Washington.
Lo anterior señala entonces que estamos hablando de la profundización de una relación que en la actualidad es desigual: las escalas son contundentemente distintas a favor de EE. UU., el acervo tecnológico es indiscutiblemente mayor también, y las regulaciones y el entramado institucional actúan como potenciadores y garantes de que esa relación se mantenga tal cual está definida en el statu quo. Por lo que, en los hechos, la apertura indiscriminada frente a una economía tan poderosa sólo puede redundar en un mercado abierto para la colocación de productos de EE. UU., en detrimento del entramado productivo nacional.
Por otro lado, como cualquier empresario sabe, hoy la fuente de tecnología más barata es de origen chino en gran parte de los sectores. Resulta entonces una curiosa forma de “dotar de competitividad” a la economía argentina el optar por adquirir tecnología y maquinaria presumiblemente más costosas, y que están siendo superadas por China en los campos de transición energética, salud, electrónica, logística, inteligencia artificial, entre otros. Esta autolimitación condiciona las posibilidades de obtener mejores términos en la negociación con fuentes alternativas de tecnología y con otras economías que ofrecen mayor grado de complementariedad que Estados Unidos.
¿Podría haber complementariedad con EE. UU. como proveedor de inversiones? Existen intereses estadounidenses, especialmente en los sectores de energía y minería. El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) favorece justamente a estos y otros sectores con beneficios extraordinarios. Sin embargo, la generación de empleo local o la promoción de desarrollos productivos en otras áreas asociadas ni siquiera se plantea a nivel formal de la norma. En otras palabras, el interés estadounidense sobre los recursos naturales argentinos apunta a profundizar un perfil primario-exportador, sin agregado de valor local ni encadenamientos productivos que diversifiquen la economía. Y finalmente, si el RIGI ya establece enormes beneficios y condiciones atractivas para la inversión, ¿por qué entonces haría falta otorgar mayores concesiones?
Para encuadrar correctamente esta discusión, vale recuperar algunos datos del intercambio comercial entre ambos países. Entre 2005 y 2023, Argentina mantuvo un déficit comercial persistente con EE. UU., que en la última década promedió los 3.666 millones de dólares anuales. Solo en 2024 ese saldo se revirtió, registrando un superávit de 232 millones de dólares, explicado fundamentalmente por la caída de las importaciones —producto de la fuerte contracción de la actividad económica— y por el incremento de las exportaciones de combustibles provenientes de Vaca Muerta. Pero el problema no es solo de volúmenes, sino también de estructura y agregación de valor. En términos generales, los bienes que Estados Unidos exporta a la Argentina son más complejos, con mayor nivel de procesamiento, contenido tecnológico y componentes avanzados.
Al repasar la canasta exportadora de 2024, se observa que Argentina concentró sus ventas en combustibles (principalmente, petróleo crudo), minerales (sobre todo oro), aluminio primario y alimentos como vino y mosto de uva, carne, miel, azúcar y aceite de soja, entre otros. Es decir, EE. UU. importó casi exclusivamente commodities y productos de origen primario con escaso valor agregado. En cambio, las compras argentinas a Estados Unidos fueron mucho más variadas: incluyeron combustibles procesados (en particular, GNL y gasoil), insumos industriales (químicos, combustibles, plásticos), autopartes, productos inmunológicos, maquinaria e instrumental. No hace falta ser especialista en economía para advertir la diferencia de complejidad entre ambas canastas.
Un estudio aparte merecería incorporar los datos del intercambio comercial en servicios, ya que abarca situaciones muy disímiles —desde turismo hasta informática— que requieren un análisis específico. En términos agregados, la balanza comercial argentina en servicios es negativa. Incluso si se excluye el rubro viajes, y se observa telecomunicaciones, informática e información, persiste el déficit. En esta área, Argentina exporta hacia EE. UU. una porción significativa de lo producido en el sector nacional de economía del conocimiento. Sin embargo, la estructura del intercambio sigue siendo desigual y deficitaria para el país. Y si se “abre el paquete tecnológico” y se observa con particular detalle el valor incorporado en los servicios comercializados, esa asimetría se profundiza aún más (como indican algunos estudios relativos al perfil exportador del sector software).
En este asunto, analizar la complejidad económica del intercambio comercial es crucial porque revela mucho más que los simples números de exportaciones e importaciones. Permite entender qué capacidades productivas y tecnológicas están en juego, cómo se distribuye el valor agregado y qué impactos tiene eso en el desarrollo de cada país. El acuerdo propuesto profundiza la desigualdad existente y consolida su reproducción para las décadas venideras.
Las implicancias del acuerdo
Luego de haber presentado un panorama general sobre la estructura del intercambio económico entre ambas naciones, podemos avanzar en el análisis del anuncio del 13 de noviembre. Se trata de un comunicado que enuncia doce puntos que describen los ejes de la propuesta sobre varios ámbitos, desde el fiscal y regulatorio, hasta el de propiedad intelectual, la desregulación laboral y estatal, y el alineamiento estratégico explícito con EE. UU. en términos geopolíticos.
En primer lugar, el comunicado señala que Argentina se compromete a dar “acceso preferencial a los mercados para las exportaciones de bienes de EE. UU., incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas”. Salvo este último del sector primario (que compite directamente con la producción argentina), los demás son bienes manufacturados intensivos en conocimiento. A cambio de ello, la supuesta concesión de EE. UU. es mucho más limitada: eliminar “aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico”. Al respecto, cabe destacar que el patentamiento es una práctica ampliamente extendida en ese país, por lo que esos artículos no son sólo marginales, sino que además han quedado desplazados por nuevos y mejores productos.
En otras palabras, lo anterior indica que como contrapartida al acceso preferencial en materia arancelaria y regulatoria al mercado argentino, no sólo no ofrecen nada equivalente, sino que se garantizan el acceso favorable a “recursos naturales no disponibles” (tierras raras, litio, uranio) para agregarles valor en su territorio para sus metas de expansión tecno-productiva, sin intención de alinearlas con las nuestras. En tanto, en esa materia, vale señalar que Argentina no precisa de recursos naturales que se hallen en los EE. UU. y que no estén disponibles en nuestro país. La supuesta concesión estadounidense es una flagrante ventaja unidireccional para ellos.
En cuanto a los artículos farmacéuticos, al especificar que se trata de “no patentados”, refiere a commodities con tecnologías estancadas; es decir, productos básicos y homogéneos, sin diferenciación tecnológica. El supuesto favor nos conduce a un mercado no diferenciado, cuyos productos son accesibles sin dificultad en el mercado internacional, sobre los cuales, ciertamente, existe una mejor oferta y de menor costo en el mundo.
La cesión de capacidades regulatorias nacionales representa una pérdida de soberanía sin precedentes. En este sentido, al aceptar automáticamente certificaciones estadounidenses en sectores, Argentina renuncia a la potestad de evaluar independientemente la seguridad, calidad y pertinencia de productos que ingresan a su mercado. Esto implica que organismos como Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) deberán reconocer automáticamente certificaciones de la Food and Drug Administration (FDA) y el United States Department of Agriculture (USDA) sin controles propios, lo que expone a la población a riesgos potenciales en áreas sensibles en donde el mecanismo de control nacional queda subordinado a las verificaciones estadounidenses (el país en donde la mala alimentación y las adicciones a medicinas son las más altas del mundo).
El asunto de fondo es que mientras Argentina cede soberanía regulatoria en materia de estándares de calidad al aceptar las certificaciones de los organismos norteamericanos, EE. UU., sin ningún tipo de compromiso equivalente, se garantiza una ventaja decisiva sobre sus contrincantes, mientras restringe severamente las posibilidades de nuestro país de usar barreras no arancelarias para la protección de intereses nacionales o sociales.
Cabe señalar que esto implica la pérdida de un instrumento esencial dentro del esquema global de libre comercio para preservar cierto margen de autonomía nacional y soberanía económica, ya que permiten indicar qué sectores son estratégicos para nosotros y en qué grado deberían resguardarse de la competencia internacional para no desaparecer. Las barreras no arancelarias han sido, históricamente, uno de los mecanismos mediante los cuales los países protegieron sectores estratégicos de sus economías. Sin embargo, mientras EE. UU. ha vuelto a aplicar de manera discrecional aranceles, subsidios y barreras no arancelarias para su propio comercio, Argentina se autoimpone una restricción que limita el uso de estos valiosos mecanismos cediendo así el resguardo de su estructura productiva a la “buena voluntad estadounidense”.
En materia de propiedad intelectual, nuevamente aparecen compromisos asumidos exclusivamente por Argentina, sin que se mencionen obligaciones equivalentes para EE. UU.. Apoyándose en el Informe Especial 301 de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) se considera que nuestro país ofrece una protección insuficiente de la propiedad intelectual y que ello constituye un problema; por lo tanto, se propone avanzar hacia estándares internacionales que los países en desarrollo vienen cuestionando desde hace décadas por ser favorables a las naciones más avanzadas.
Uno de los principales objetivos es eliminar la piratería. Pero, por un lado, el uso soberano de la copia impaga de conocimientos ha sido históricamente una herramienta fundamental para el desarrollo industrial tardío y el aprendizaje ante las brechas de conocimiento que hay entre las economías centrales y las nuestras, por ello la piratería sigue siendo un mecanismo ampliamente utilizado en el mundo por gobiernos y empresas para favorecer sus procesos de desarrollo.
El argumento que suele esgrimirse para endurecer el régimen de propiedad intelectual es que es un incentivo a la inversión extranjera, pero no existe evidencia internacional sólida que demuestre esa relación. Ello se asocia con un discurso de fomento a la innovación argentina que resulta falaz frente al desmantelamiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. Cabe señalar que en efecto hacen falta cambios al régimen de propiedad intelectual argentino y generar estrategias de promoción de la innovación local. Pero ambos procesos requieren ante todo del alineamiento con políticas soberanas de desarrollo industrial, digital y de agregado de valor local, partiendo de las distintas realidades sectoriales.
Además, bajo el argumento de favorecer a los innovadores argentinos, se plantea el endurecimiento de la propiedad intelectual junto al otorgamiento de las mismas condiciones que a las empresas estadounidenses para introducir sus productos tecnológicos en el mercado local. De hecho, en cuanto al comercio digital, Argentina se compromete a reconocer a EE. UU. como “jurisdicción adecuada” para la transferencia transfronteriza de datos, incluidos datos personales. Es decir, Argentina se obliga a reconocer como válidas las firmas electrónicas que lo sean bajo la legislación estadounidense, a no discriminar servicios digitales ni productos digitales estadounidenses y a no imponer impuestos aduaneros sobre transmisiones electrónicas ni impuestos sobre servicios digitales.
Otra vez, estas ventajas que pueden ser aprovechadas mayormente por firmas estadounidenses y no por empresas argentinas. Al reconocer a EE. UU. como jurisdicción adecuada, Argentina facilita que empresas norteamericanas (o con sede allí) puedan transferir datos personales de argentinos hacia servidores en EE. UU. sin que haya obstáculos legales adicionales. Esto no es trivial, ya que por ejemplo para el caso de los servicios de inteligencia artificial como los de OpenAI (ChatGPT) y Anthropic (Claude), las conversaciones de los usuarios (incluso los chats eliminados) pueden ser retenidas en caso de la justicia estadounidense así lo dictamine, sobrepasando el derecho de privacidad de los datos.
Esto es clave no sólo para la cuestión del dominio estadounidense sobre la IA, sino también para empresas de comercio digital, tecnología, cloud, big data, etc., porque reduce o elimina la “fricción” regulatoria para operar con datos entre ambos países. Pero lo que merece ser destacado, es que no se trata de un esquema de competencia más favorable para nuestras empresas digitales, sino de una cooptación de las empresas de EE. UU. sobre nuestro propio mercado. No discriminar contra servicios digitales estadounidenses significa que compañías como Amazon, OpenAI, Microsoft, Google, Meta u otras pueden operar con menos restricciones regulatorias o desventaja frente a empresas nuestras. De tal modo, la validación automática de firmas electrónicas y contratos bajo estándares norteamericanos impone una arquitectura institucional ajena que obliga a los actores locales a operar bajo protocolos legales diseñados por y para EE. UU., consolidando no sólo una grave dependencia tecnológica, sino también una de orden jurídico de largo plazo.
Al reconocer la jurisdicción estadounidense, Argentina cede control regulatorio sobre sus flujos de datos si esos datos residen o se procesan en servidores norteamericanos. Esto puede limitar su capacidad para imponer normas más estrictas locales sobre privacidad, protección de datos o localización de datos. Si no hay mecanismos robustos de supervisión, podría generarse dependencia tecnológica: empresas argentinas o actividades locales que dependen del procesamiento de datos en EE. UU. pueden verse vulnerables a cambios regulatorios allí. Este reconocimiento es parte de un alineamiento más estrecho entre Argentina y EE. UU., no solo en comercio físico, sino también en la economía digital, lo que puede tener implicancias estratégicas en términos de seguridad económica. En el contexto global, asegurar flujos de datos entre dos países es una pieza clave para definir “alianzas tecnológicas”, especialmente en un mundo donde los datos son un insumo estratégico. Si el acuerdo se cristaliza en un texto vinculante, puede condicionar futuras políticas digitales argentinas, limitando reformas de orientaciones soberanas en materia de protección de datos, infraestructura digital nacional, o despliegue de empresas propias en nichos de mercado específicos.
En esa misma dirección, el acuerdo incorpora un mecanismo de disciplinamiento sobre la política doméstica al obligar a la Argentina a “abordar las posibles acciones distorsivas” de las empresas estatales y a revisar los subsidios industriales. De este modo, herramientas soberanas de desarrollo —como el sostenimiento de YPF en el sector energético, la defensa de la pesca en nuestros mares, el rol logístico de Aerolíneas Argentinas o los regímenes de promoción en zonas estratégicas del país como las costas del Atlántico Sur y Tierra del Fuego— quedan bajo el escrutinio directo de Washington, clasificables ahora como “prácticas desleales” que justificarían represalias comerciales.
Así, la asimetría se torna flagrante: mientras EE. UU. despliega una política industrial agresiva apoyada en proteccionismo, subsidios y Estado Emprendedor mediante la Inflation Reduction Act y la Chips Act para subsidiar masivamente su propia reindustrialización, Argentina ostenta orgullosa el desmantelamiento de sus precarios esquemas de fomento y de su endeble entramado industrial. La aceptación de estas condiciones implica la renuncia a la capacidad estatal de utilizar el poder de compra y la inversión pública como vectores de tracción tecnológica, consolidando una arquitectura institucional que bloquea cualquier intento futuro de diversificación productiva planificada desde el Estado.
Finalmente, algunos puntos de la declaración resultan casi irónicos, si no fuera por los objetivos que esconden. Que el oficialismo afirme su “compromiso de proteger los derechos laborales reconocidos internacionalmente” —al mismo tiempo que impulsa una reforma laboral que desmantela esos mismos derechos—, o que libertarios y trumpistas manifiesten preocupación por el medio ambiente —cuando ambos gobiernos han sido abiertamente negacionistas de la emergencia ambiental, minimizado el cambio climático y despreciado los organismos internacionales más reconocidos en la materia—, difícilmente pueda tomarse en serio.
Conclusiones
La propuesta de acuerdo entre Argentina y Estados Unidos no ofrece beneficios concretos para nuestro país; por el contrario, compromete seriamente su capacidad de proteger y desarrollar su estructura productiva. Al limitar el uso de aranceles, regulaciones y barreras no arancelarias —herramientas esenciales para resguardar sectores estratégicos— el acuerdo expone a la industria nacional a una competencia desigual frente a una potencia tecnológica y económica muy superior. Según el ministro Sturzenegger, Argentina tendrá “acceso a tecnología de los Estados Unidos que potenciará nuestra productividad”. Pero el acuerdo no señala ningún acceso diferencial de la Argentina a la tecnología estadounidense, no incluye nada relativo a transferencia de tecnología. Por el contrario, garantiza un acceso irrestricto de bienes estadounidenses al mercado argentino.
El resultado es una relación profundamente asimétrica: Argentina concede casi todo y no obtiene nada equivalente a cambio. No hay mejoras en acceso a mercados, no hay garantías para sectores sensibles, no hay transferencias tecnológicas significativas, ni compromisos estadounidenses simétricos en propiedad intelectual, digitalización o estándares laborales. En este contexto, el respaldo político brindado por el oficialismo al gobierno de EE. UU. durante el proceso electoral se traduce en un costo elevado para el país. La declaración implica un alineamiento incondicional que compromete la autonomía económica y tecnológica y limita la capacidad del Estado para orientar su propio desarrollo.
Además, es muy relevante la geopolítica que subyace a todo el acuerdo: excluir a China de la competencia y alinear a la Argentina de manera incondicional con EE. UU.. Esto no sólo configura el papel argentino en la disputa hegemónica que se despliega abiertamente en el mundo, sino que además afecta procesos de integración regional clave para Argentina, como el Mercosur.
La decisión de avanzar bilateralmente perforando el Arancel Externo Común del Mercosur no es sólo una infracción jurídica, sino un notorio error de cálculo estratégico, ya que al negociar en soledad y desde una posición de debilidad financiera, Argentina renuncia al poder que otorga el bloque regional, atomizando su capacidad de presión frente a la gran potencia global en decadencia. Por ello, la ruptura de la cohesión regional facilita la imposición de condiciones leoninas que, en un esquema de negociación en bloque (como el que sostienen Brasil y los BRICS), serían inadmisibles, condenando al país a una irrelevancia estructural en la mesa de discusión del comercio global, tecnológico, productivo y científico.
Como saldo, la firma de este acuerdo representa un anacronismo estratégico. Argentina elige atar su destino tecnológico y comercial a una potencia que se cierra sobre sí misma mediante el proteccionismo y el sometimiento (voluntario o militar) de otras naciones, dándole la espalda a las dinámicas de innovación y complementariedad que hoy lidera el bloque asiático. Es en este sentido que la implementación de estas medidas no augura una modernización, sino la cristalización y profundización de una dinámica conocida: enclaves extractivos de alta rentabilidad conectados a la demanda norteamericana de activos clave codiciados por todo el mundo, en coexistencia con una configuración que aplaude la creación de un vasto “desierto” industrial desconectado del progreso técnico global. Así, lo que se presenta bajo la retórica de la libertad de mercado es, en rigor, la condena al subdesarrollo.