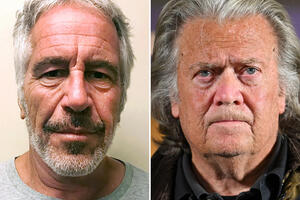Aproximaciones al estado de movilización
¿En qué consiste un estado de movilización? ¿Es posible estar movilizados y desmovilizados a la vez? ¿Qué movilizamos cuando salimos a la calle en la era Milei? En este envío algunas perspectivas para reflexionar sobre nuestras prácticas colectivas de intervención
Yo te daré, te daré patria hermosa…
Cuando nos movilizamos movemos nuestro cuerpo junto a otras personas que hacen más o menos, lo mismo que nosotros, podemos cargar un bombo o sostener una bandera, charlar con el/la de al lado, cantar alguna consigna, o caminar en silencio, pero estos son sólo los aspectos visibles, incluso, formales de las movilizaciones, que, vistos a distancia, pueden ser a la vez expresivos de un proceso de transformación social profundo, tanto como de uno de repliegue social. Por supuesto, abordar un ciclo completo de movilizaciones, o prestar atención a si la movilización cuestiona algunas de las formas de legalidad vigentes, como la que se puede realizar con la finalidad de impedir el tránsito en una ruta o un puente, nos dicen mucho más sobre el evento y su contexto, pero también es cierto que la mirada histórica nos impone una larga observación en silencio paciente y que la observación de la acción concreta, más allá de su radicalidad, puede inducir a error.
Para complementar estos enfoques, y concentrarnos en algunos aspectos invisibilizados, pero fundantes de la intervención social, podemos poner a prueba, el viejo concepto de Estado de movilización que tantas veces escuchamos, pero en este caso, a condición de no entenderlo desde una mirada institucionalista, en el sentido de algo que puede decretarse, sino como algo que surge de y en la experiencia vivida personal y colectivamente.
El “estado de movilización” así entendido, lejos de la distancia entre observadores y participantes, sólo es abordable y comprensible desde el protagonismo, en tanto integrante del colectivo en acción, por lo tanto, se trata, ante todo, de un concepto que contiene-de acuerdo a como se lo vea-un límite o una potencialidad, porque plantea la inmersión en una experiencia intransferible, o transferible sólo en parte, y capaz de organizar una comunidad de sentidos cuyo objetivo no es la exposición académica, sino la construcción de herramientas para la transformación social.
Aún más en concreto, lo que nos plantea el concepto de Estado de movilización es una invitación a realizar un ejercicio reflexivo sobre nuestras propias experiencias al momento de movilizarnos con un objetivo enorme, volver consciente, recordar, de qué están hechas, cuando se pretenden transformadoras y no un ejercicio inercial.
Pero no estamos solos en el ejercicio reflexivo, porque también contamos con nuestra historia, como una referencia pertinente, y de ese modo, podemos recuperar el hecho que las movilizaciones más importantes protagonizadas por nuestro pueblo, desde la del 17 de octubre, a las marchas de Ni una menos, pasando por los cortes de ruta de los piqueteros, los escraches de HIJOS, o las que exigían justicia por Bulacio, nos dicen, a partir de sus testimonios, las voces de sus protagonistas, que, más allá de todas las evidentes diferencias que las distinguen, es posible detectar en ellas sentidos compartidos, que nos hablan de 1) una afectividad particular entre los movilizados, es decir, de un verdadero espíritu fraternal, compañero. También de 2) esperanzas depositadas en el colectivo y en su capacidad de conquistar, a través de la movilización, o de la forma de intervención de la cual se trataba, los objetivos que llevaron a la medida de fuerza. 3) De la decisión de involucrar al cuerpo en estas movilizaciones y de resistir o avanzar, frente a quienes se oponían a la medida, y al reclamo que la impulsaba, generalmente el Estado y sus fuerzas represivas. 4) De la expectativa de obtener un umbral de solidaridad de los sectores sociales no participantes o de la confianza del apoyo tácito. 5) De la articulación de un nosotros frente a un ellos. Por último, 6) de la memoria histórica de los sectores populares, la cual permitía inscribir la acción dentro de una perspectiva más amplia.
Claro está que no todas las movilizaciones contuvieron ni contienen todos estos aspectos, y es por eso, quizás, que también su capacidad de dejar una marca en el tiempo en el que se desenvuelven es también distinta, pero lo que nos dice el Estado de movilización, entendido bien desde abajo, es que cuando estos elementos se hacen presentes, lo sabemos aún antes del momento reflexivo.
Fraternidad, Esperanza, Corporalidad, Solidaridad, articulación de un Nosotros y un Ellos, Memoria histórica, fueron los pilares de las movilizaciones más importantes de nuestra historia, y fueron y son, también por eso, el objetivo a derribar por parte de los sectores dominantes del país, con cierto éxito, desde los años setenta, a partir de la derrota de los proyectos revolucionarios y después en democracia, hasta conseguir ponerlos en crisis, a partir de la pandemia de 2020-21, dando lugar a la combinación de imaginarios disgregadores de la experiencia colectiva, a los que podemos nombrar como el reinado del yo, el modelo maquinal, la captura del sentido, la territorialización de las redes, y la construcción del chivo expiatorio.
Pueden ser más, otros o agruparse de otros modos, pero esta es una forma también válida de nombrarlos.
1. Reemplazo del nosotros por el yo
La fuerza desarticuladora del nosotros comunitario es la que reproduce su imagen de un modo invertido, borrando sus huellas, sus dinámicas y sus verdaderos protagonistas, reemplazandola por héroes o modelos individuales. Esta imagen, aunque se plantee como un reflejo transparente de la vida social en movimiento es en cambio su opacamiento.
Netflix, 1985, la serie de 2001, entre muchos otros casos, son la expresión estética de este clima al cual refuerzan. La historia sin pueblo, contada desde los pasillos o los protagonistas individuales. Almas solitarias capaces de dar cuenta, en su formalidad, de un arco narrativo pero que no explican ningún derecho conquistado, ni página memorable. Menos aún, el mínimo reflejo de una reconstrucción histórica compleja, como lo es la vida fuera de las pantallas. Pero estos aspectos no son causas, sino consecuencias de la consolidación de una cultura particular que las trasciende en la que es más importante la distinción que la identificación, y en la cual desaparece el enemigo, tanto como el nosotros colectivo con sus propios intereses es borrado al negársele a la vez tanto su propio protagonismo, así como una representación democrática que le de voz a sus propias demandas.
2. El modelo maquínico o la deshumanización
Escribió Walsh, en relación al Cordobazo: “Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia, aparece así, como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas”.
Si bien aquella lección del autor de Operación Masacre mantiene toda su vigencia, también es necesario tener en cuenta que lo que en aquellos años aparecía como parte de una necesaria operatoria política por parte de los sectores dominantes, hoy, en cambio, resulta un ejercicio constitutivo del capitalismo acelerado.
En estos años de las memorias breves y fragmentarias en los que todo queda muy lejos, desde Evita y el che, hasta la contracumbre de Mar del Plata, pasando por el Ni una menos, la historia se volvió una carga, bytes no operativos en discos rígidos colmados que quitan tiempo al despliegue del hedonismo Pac-man de likes, porque en definitiva se trata de la imposición de un modelo deshumanizado y su reemplazo por un modelo maquínico que no precisa del balance histórico, sino a lo sumo, de pequeños ajustes.
3. La captura del sentido
La desligitimación “desde arriba” a partir de la tergiversación de los sentidos contenidos en los procesos movilizadores, es un fenómeno constante en nuestra historia consistente en la elaboración de síntesis parciales y engañosas que buscan describir movilizaciones inscriptas en procesos históricos complejos, con palabras propias de otros registros: “tragedia”, “células terroristas”, o las “40 toneladas de cascote”. Relatos siempre descriptivos de “violencias”, capaces de explicar el comportamiento de los actores populares, como la única de sus variables y fundamentos, pero nunca, por supuesto, el del aparato represivo del estado, a pesar de la disparidad de los contendientes.
Sin embargo, no es esta la síntesis que proponen los protagonistas del 17 de Octubre, el Cordobazo o el 2001 quienes, según el registro histórico, y asentado en infinidad de trabajos académicos y periodísticos, recuerdan las jornadas en las que se fundieron con “algo más grande” que ellos mismos, como un momento feliz, incluso como una verdadera fiesta o carnaval popular, en donde las jerarquías eran cuestionadas, y la propia humanidad y protagonismo colectivo encontraban un cauce liberador.
4. La territorialización de las redes
El desmembramiento de la argentina industrial desde la Dictadura, acelerado después, durante los años noventa, a partir de sus derivas en la reconfiguración del mundo laboral y que dieron lugar a la estrategia seguida, entre otros movimientos sociales, por la CTA, “de la fábrica a los barrios”, es hoy testigo de un nuevo movimiento migratorio, pero en este caso fallido, un poco por comodidad, y otro poco, por la ausencia de interpretaciones adecuadas sobre las dinámicas e imaginarios de los sectores populares: el reemplazo del barrio por las redes.
Si la sociología de los años de aquel proceso, los noventa, fue protagonista de una producción destacada y estimulante, para dar cuenta del fenómeno de las fábricas a los barrios, vinculado a la pérdida de la condición salarial de bastos sectores, al mismo tiempo que con las modalidades de implementación focalizada de las políticas públicas, esta situación se modificó de un modo importante en distintas dimensiones, sin encontrar aún una renovación teórica capaz de dar cuenta de estos cambios.
5. La construcción del chivo expiatorio
Si bien las dinámicas y fundamentos excluyentes del Estado desde el comienzo democrático de 1983 hasta el estallido de 2001 dieron lugar a una profunda ruptura con la dirigencia política de nuestro país que se asemeja en muchos aspectos con el proceso actual, la diferencia profunda entre uno y otro proceso, consiste en que si el primero dio lugar a un reforzamiento comunitario en el cual la consigna Que se vayan todos, recortaba de un lado a la sociedad y del otro a su dirigencia como la culpable de todos los males. El proceso en curso, por el contrario, dio lugar a un profundo corte al interior social, del cual la referencia a “La casta”, es su expresión más nítida. La “Casta” tradujo el cuestionamiento de un sector de la sociedad sobre el otro, por las responsabilidades sobre la crisis que afecta al conjunto, sin que entre los señalados se constituya proceso de articulación o identificación alguna, sino todo lo contrario, más bien una aceptación resignada.
Visto desde el otro extremo, desde sus causas, es válido pensar estos procesos distintos/iguales como la conclusión de formas insuficientes de atender las consecuencias excluyentes del capitalismo financiero, la primera, el resultado de la percepción social sobre un Estado ausente de la distribución de la riqueza social, la segunda, la percepción sobre un Estado presente, pero arbitrario en su distribución. Es por esto, que la solidaridad a la que dio lugar el primer proceso, resulta obturada por la sensación de extrañamiento frente al prójimo, que tiene lugar en el proceso en curso.
¿Es posible salir de este encierro?
La superación de la inercia no consiste en una cuestión da voluntad o falta de ella, sino del abordaje en profundidad y creativo, por parte de los movimientos populares, de las dinámicas desarticuladoras que dieron lugar al estado de la cuestión que hoy atravesamos y que de no modificarse, acompañará a los siguientes gobiernos, cualquiera sea su signo político, como un limitante insalvable de la gestión que se pretenda transformadora o como un testigo impotente de gobiernos que pretendan la continuidad al saqueo.
Una forma de abordar la recuperación del terreno perdido puede consistir en recordar que todos los aspectos constitutivos del Estado de movilización: Fraternidad, Esperanza, Corporalidad, Solidaridad, articulación de un Nosotros, un Ellos y la Memoria histórica, constituyen un patrimonio, a la vez que un horizonte de sentido sobre el cual confrontar con espíritu creativo y sin melancolías, nuestras propias practicas actuales.