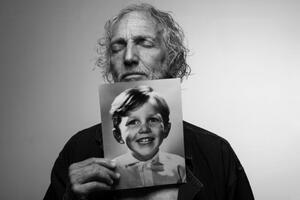Políticas de la palabra
Por Sebastián Russo
Políticas de la palabra: ensayismo, herencias y maquinaciones (1)
1
Descartadas “prólogo”, “prefacio”, y mucho más “estudio preliminar”, la expresión “palabras preliminares” parece poseer la sobria asunción de una responsabilidad, la de decir (apenas) algo (palabras) antes de un otro texto, que en este caso, siendo el texto que es, apenas si requiere palabras que lo introduzcan. Libro sobre el que difícilmente pueda agregarse algo, a la aguda y sofisticada interrogación en torno a -justamente- la palabra dicha, la palabra leída, las “lecturas” de la escritura, la escritura en suma ensayística, que en tanto tal asume ya una íntima interpelación de sus propias condiciones de producción. Serán, pues, palabras preliminares, que se arrogarán como mínimo la responsabilidad de proclamar la necesidad de “lecturas” (interpretaciones) como las que este libro (y su autor, claro) convoca. Y sobre todo en un contexto contemporáneo como el nuestro: de tecnologías comunicacionales de híper conectividad, desgajadoras de la intransferible comunicación de los cuerpos, y de un micromundo académico de expandidas políticas de investigación, que pugna abrirse paso entre la mercadotecnia y las aspiraciones político-culturales, conformando un ejército de investigadores que lidian (en el mejor de los casos) por conformar una (su) palabra entre el ensimismamiento corporativo y la intervención en la plaza pública.
2
Hace unos años con un grupo de amigos sociólogos (2) emprendimos una aventura revisteril, En Ciernes Epistolarias, la que tuvo la inicial pretensión de promover(nos) una escritura que no fuera la que las instituciones universitarias que nos formaron, y en las que trabajamos, proponían. Una escritura que entrelazara (al menos así lo anhelamos) reflexión con afección, teoría con poética, política y amistad. Es decir, tales las características de la escritura epistolar, y que, de más está decir, tenía y tiene una profusa tradición en nuestro país. Cartas rescatadas, cartas escritas entre / para nosotros, intercambios epistolares “a pedido”, fueron el sustrato básico de nuestro proyecto. Así y todo, nuestro grupo con el tiempo vio sus afinidades electivas y afectivas (por ser amable en la caracterización) deterioradas. Y de este modo En Ciernes, la revista, pero también el grupo, forjado bajo un espíritu fraternal que pretendimos invocara a una política escritural, una filosofía práctica (por decir), que a su vez se expandiera y contagiara, luego de tres números dejó de existir. Antes de ello, en momentos de plena efervescencia, en los que nuestras ideas se “hacían realidad”, y nos arrastraban a comentar entusiastas nuestro proyecto, en una charla de café, post mesa de examen, Eduardo Grüner, y ante el exitado relato sobre nuestro hallazgo me dice “yo tengo un texto sobre la escritura epistolar”. Y ese “tengo”, además de promoverme una sorpresiva sonrisa empática, resultó ser a la postre y en términos materiales una virtualidad, casi un recuerdo borroneado, borroneándose: el libro que lo contenía, Un género culpable, libro quimérico que había surcado incluso nuestros propios intereses de una escritura combativa del paper, estaba agotado. Agotado y no precisamente, claro, por lo que tenía ese libro para decir, para inquirir más de veinte años luego de su primera edición. Lejos de ello, su potencia cuasi mítica (la de esos libros que no se tienen pero que sin embargo se citan) seguía siendo abrigo y contención, arma y herramienta, ante los embates de las automatizaciones del escribir, del pensar. Su irradiación sigue de hecho inmiscuyéndose en cualquier intento (incluso de papers) de recuperar la tradición ensayística argentina. Agotado pues y apenas en su frugal materialidad, el fulgor editorialista no se hizo esperar. Erigiéndose en una suerte de mandato ético-épico a recuperar un texto (no menos épico y ético) que escrito varios años antes del actual panorama académico (fortalecido en recursos económicos pero aferrado inercialmente a una matriz maquínico-burocrática) sirviera como bálsamo y salvaguarda, como discurso incómodo y urticante, y fundamentalmente como ensanchamiento de la discusión político-intelectual contemporánea. He aquí pues uno de los comienzos de un derrotero que culmina y recomienza en la reedición (ampliada) de Un género culpable, y que el propio Eduardo, generosamente, habilitó a que se trabajara en ella, convocándome (con cierta irresponsabilidad creo, sobre todo la mía aceptando) a que escribiera estas preliminares palabras, que intentarán resituar a este libro, a su reedición, en las actuales condiciones de producción intelectual.
3
David Viñas, en 1967, escribe en un prólogo a El matadero de Esteban Echeverría, además de lo más luego mitificado (que la literatura argentina comienza con Rosas, y que es El matadero el que inaugura la narrativa de nuestro país) que en este relato, sobre todo en su irradiación postrera, se esbozan las líneas fundamentales de la situación básica del escritor. En el último número de En Ciernes, dedicado a la Carne, editorializamos sobre este prólogo, y escribíamos: Viñas, a su habitual gesta político-reflexiva de construir series, cifras antagónicas, le agrega, y en un mismo movimiento, una indagación sobre el sustrato político-epistemológico del acto escritural, la pregunta (anhelo o desconsuelo) de una escritura que pugne por un “decir categórico”, un “gran trazo”versus (porque de confrontaciones estamos hablando) una escritura del “parche”, de la “monografía”: “módicas y sabrosas alcahueterías”. Sugiriendo que la primera es la de pretendidos héroes ambiciosos, y la segunda la de desertores, desafiliados, resignados, abdicados (por si el plan de combate no había quedaba aún del todo esbozado). Es decir, se lo convoca implícita, explícitamente a escribir sobre El matadero, o sea, sobre el escenario cárnico que funda no solo la literatura argentina sino una tipología políticosocial que pervive. Y “termina”, Viñas, escribiendo sobre la carnalidad del escritor, del intelectual. En 1967, de este modo Viñas parece prefigurar lo que luego se denominará fábrica de papers. Lejos del actual sistema académico hiper-especializado, la proclama-denuncia de Viñas se irradia contra la automatización descarnalizada de un dispositivo de características fabriles en ciernes. Casi 50 años después tales palabras deben actualizarse y no precisamente por la desactivación de tal lógica sino por su exacerbación. Algo que tal vez pueda hacerse recuperando el movimiento que Deleuze ensaya torsionando y ensanchando el pensamiento foucaultiano: el pasaje generalizado de un orden fabril (disciplinario) a un modo empresarial (de control), del que la Academia también formó parte. De uno constructor de sujetos a través de un dispositivo externo de límites explícitos y marcada discontinuidad (la fábrica, de papers, pero no solo), a otro de control introyectado y autoinfligido, abstractizador de la opresión, de una continua e ilimitada disponibilidad (la lógica empresaria, hecha “carne” en el investigador actual) De la máquina de montaje y “la salida de los obreros de la fábrica”, al eterno fluir cibernáutico, sin afueras y sin adentros. De la huelga al cuelgue. De la alienación a la quemazón. De la diferencia (opresiva, alienante, pero resquicio de una potencia política, un soñado y compartido “salirse” del sistema) a la indiferencia (lógica postindustrial de igualación y celebración de lo aparentemente siempre distinto: soy mi propio y singular sistema experto) De formaciones académico-profesionales de compromisos, filiaciones y certidumbres (más o menos) discernibles a la formación continua, especializadora, desarraigada y obligada a una competitiva carrera acumuladora de cucardas que minuto-a-minuto pierden su valor (y su sentido). De uno a otro, un presunto cambio de paradigma que es más una sofisticación y agudización del mecanismo alienador, que el advenimiento de una nueva era. Viñas, en el ‘67, escribe preanunciando una calamidad, la del parche módico evadiendo el gran trazo, la del paper especializado abjurando de la “gran teoría”. Aún faltaba una torsión más calamitosa, auto-alienante, pero así responde Viñas a la problemática del escritor de su tiempo (que, claro, sigue siendo el nuestro): la superación (entre disolverse en la masa, y erigirse sobre ella) se dará cuando “el escritor concluya de ser jinete por los arrabales, exiliado en su cuarto, en París o en el limbo, águila de montañas más o menos doradas, testigo impasible o enternecido, para convertirse en un hombre entre los hombres”.
4
Eduardo Grüner, casi veinte años luego de Viñas, preanuncia un nuevo (mismo, sofisticado) infausto estadío. En un texto del 1985, incluido en este libro, reflexiona, alerta, sobre la decadencia del ensayo argentino. Atribuyéndola por un lado (y con/por la dictadura aún latiendo atroz) “a un languidecimiento del discurso por universalismos tibios y un mercado cultural que promueve ensayistas asépticos y profesionales” (Histerycus, según los caracterizarán Grüner y sus camaradas de Sitio) y por otro lado a “la pobreza de los discursos sobre la muerte, enriqueciendo una suerte de muerte de los discursos”. De los desertores y abdicados monógrafos de Viñas en el ‘67, a los Hystericus en los primeros años de la post dictadura: “avisos de incendio” inescuchados, inescuchables. Luego del diagnóstico, también una apuesta: pensar al Autor, escribe Grüner, no suprimiéndolo por decreto como quisiera cierta vanguardia, ni manteniéndolo en una suerte de anonimato trascendental (lo cual es un gesto teológico, pero no crítico), sino recuperándolo como Nombre, y marcándolo como designación de los límites dentro de los cuales se produce un acontecimiento discursivo que podemos convenir en llamar Obra. Una apelación, la de Grüner, que no solo tiende a restituir la diferencia (como estatuto de lo político), sino, o por ello, la responsabilidad en / de la escritura. Una “responsabilidad” que en nuestra contemporaneidad parece disiparse, ya no por la muerte del autor conceptual, deconstructiva, encumbrada y celebrada por las teorías post (y que no puede no resignificarse en nuestros países, luego de dictaduras militares -como dirá Grüner en El fin de las pequeñas historias-, donde los Autores, y fundamentalmente ellos, efectivamente murieron; más aun, se les dio muerte, y por ello, por ser Nombres que encarnaban una Obra, y no exclusiva ni necesariamente individual), sino que la mentada muerte del autor (y así de la “responsabilidad”), en la actualidad, tendría una renovada y espasmódica literalidad, y no por formar parte de una vanguardia política en circunstancias de terror de Estado, sino por una suerte de triste y vergonzante auto-inmunización vitalista, diseminada, “perdida” en las lógicas de la burocracia académico-investigativa, de escrituras sin marcas de enunciación, o sea, sin cuerpos (sujetos, autores) que se expongan (más allá de las módicas exposiciones que suponen y asumimos al leer nuestras ponencias). Siendo que el texto académico, se nos ha dado a creer, no tiene que asumir riesgos su poder conjuratorio-incendiario se ha tornado nimio. Sin riesgos (no digamos de muerte, más no sea del escarnio público –los aplausos automatizados luego de cada exposición congresística inhabilitan la posibilidad de un abucheo aleccionador, un alarido apasionado-) nuestros discursos sobre la muerte siguen siendo pobres: sofisticados, autoconscientes, pero imposibilitados de eludir su propia muerte, su estado mortuorio, agonizante, de restituir su capacidad de irradiación. Así, si Hystericus se caracterizó al intelectual profesional que siempre cae bien parado, que se exime de tomar partido, que no se la juega, tal vez el académico contemporáneo podamos decir que devino una versión exacerbada (especializada) de tal personaje, un Hystericus academicus. Que incluso abjura de una tradición cultural-intelectual, de la que el Hystericus (a secas) alardeaba, circulando por centros culturales de vanguardias subterráneas, piringundines de avant-garde, poseyendo aún cierto grado de sociabilidad callejera. Rebotes tibios de una bohemia que post dictadura resistía sintomáticamente en el mismo Viñas, subrayando el diario La Nación en el bar La Paz, hoy vuelto un kiosco (no todo, una parte, ni más ni menos, el preciso lugar en el que Viñas se sentó en sus últimos años, junto a la ventana, en esa suerte de pecera producto de leyes antitabaco). Kiosco que parece expresar cínicamente el declive de la monumentalística, del desvínculo con los muertos (sobre todo los incómodos, que pesan en las conciencias de los bienpensantes): impúdico anti monumento que apenas si lo repone fantasmalmente aún allí, leyendo al sesgo, a él, la figura central del ensayismo argentino contemporáneo, y con él, al bar La Paz, ícono de un tiempo que ya no es, de intelectuales (más o menos Hystericus) que en su fluir bohemio, conformaban una troupe de una ensayística, un anti institucionalismo en declive, en decadencia, pero de aún difícil, vergonzante, abjuración de sus responsabilidades públicas, políticas.
5
Veinte años luego de aquellas palabras de Grüner, un debate reunido en el libro No matar. Sobre la responsabilidad, reactualiza / reubica trágicamente no solo el concepto (idea, vivencia) de responsabilidad, sino la tesis del (des)vínculo experiencial con la muerte. Hito político discursivo (3), No matar…, parece renovar las esperanzas de una escritura genuina, de Autores que (re)asumen la responsabilidad de sus palabras, tanto por el uso del dispositivo epistolar: que reinstala la lógica del debate de ideas en el marco de afectividades expuestas, vueltas carne sufriente, potencia anímica; como por las controversias fundamentales que se plantean: la relación entre política y cuerpo (configurando distintas políticas de los cuerpos -de su exterminio, de su erigirse insumo político-) el insalvable vínculo (insaldable e imposible) entre ética sacrificial / burocrática y política. Así y todo, esperanza utópica, siendo el grueso de los que participan, entre ellos Grüner, de las últimas generaciones no becadas de las ciencias sociales y afines. Pobre forma (claro) de nombrar a una generación sin igual, que entendía y entiende su intervención público-política imposible de disgregar de su trabajo intelectual. Escribimos, pensamos -becados- a su sombra, junto a ella, y es tal vez ese el modo de asumir nuestra palabra, manteniendo vivo tal acoso ético-espectral. Y es que heredamos, nos fundan, queramos o no, aquellas elecciones, aquellas opciones (así todo inasimilables, inactualizables, intraducibles: matar / no matar); y luego el debate, la controversia, como subproducto discursivo que necesitamos re-encarnar en nuestras hablas, nuestras escrituras, marcadas por este bajo fondo trágico, y evitar así que tales dilemas (sobretodo la palabra como dilema) se ahoguen en el flujo sígnico (musealizador o pura deriva) contemporáneo. No solo para salvar a los muertos, sino para salvar a la Muerte (la del discurso, pero no solo), como horizonte que acecha, acosa inescapablemente y que le otorga sentido a nuestros actos, y para la cual construimos conjuratorias “barreras ilusorias”: escrituras que asuman la responsabilidad de evitar la tibieza y la asepsia.
6
Es momento de decir, que a la escritura de estas introductorias palabras le acompañó un primigenio y turbado desvelo que hasta ahora apenas se había soslayado. Y es que siendo Grüner un prologuista acérrimo y refinado, el juego retórico de evitar nombrar este texto con la palabra prólogo parece no alcanzar, no ser suficiente, para escapar a la irradiación tremebunda de su trabajo prologuista / interpretador. Tarea sintomática de su trabajo ensayístico (y largamente reconocida, prologando a gente como Jameson, Scavino, Zizek, entre otros –el temor convengamos no era injustificado-) Y es que en la escritura prologuista anidaría de modo explícito algo que todo ensayo abriga: el expresar, como dice el mismo Grüner, que un autor es sobre todo un lector. Un “ensayo, es -dirá- una especie de autobiografía de lecturas”. De lecturas al sesgo (pacientes y urgentes) que descubren el detalle, lo aparentemente accesorio. “Leer esa falla es la verdadera carnadura del texto”. Así, la lectura / escritura, fundamentalmente entendida, vivida, como un trabajo de interpretación. Tal la tradición ensayístico-prologuista de Grüner, que parece tener uno de sus puntos nodales en “Foucault: Una política de la interpretación” (prólogo cuasi autonomizado de una conferencia del francés, y en el que discute con un clásico de la anti hermenéutica como es Contra la interpretación de Susan Sontag), un texto, como muchos otros, como casi todos los de este libro, sobre el hecho de hacer textos, sobre la urgente paciencia por/de la interpretación. En este ya famoso prólogo (que incluso compite en cantidad de páginas con la conferencia que se propone prologar -dato aparentemente anecdótico pero que expresa el incontenible afán escritural-), se leen frases como la siguiente: “Pensar la interpretación como una intervención en la cadena simbólica que produce un efecto disruptivo, y no un simple desplazamiento, es al mismo tiempo poner en evidencia su carácter ideológico y someter a crítica la relación del sujeto con ese relato”. Es decir, no solo una política de la interpretación, sino una interpretación de la política del escritor, del ensayista, del que debe (siendo que una asunción ética se desprende fuertemente de estas -y otras- palabras grünerianas) erigirse Autor encarnando / responsabilizando(se de) sus textos no solo como parte de su propia biografía, sino la de su tiempo. El ensayista, así, en el incómodo lugar del que mira al sesgo. Con la obligación ética del que, parafraseando a Pasolini (intelectual modélico para Grüner) “desciende al infierno, y cuando vuelve, si es que vuelve, vuelve otro, y ya no puede más que dar cuenta de lo allí visto”. La interpretación, entonces, como una operación de riesgo pero (por ello) insustituible, insumo fundamental-fundacional de una escritura ético-trágica. De una escritura / lectura de la tragedia de la cultura, que asume su carácter combativo, su ser arena de lucha. Citará Grüner a Malraux evidenciando un pasaje que entendemos hoy se ha invertido, pero que asumimos la necesidad de recuperar su original sentido: “Pasar del tratado al ensayo es pasar de la ciencia a la conversación”. Ampliar pues, y como mandato, la comunidad de la conversación humana, la comunidad de narradores.
7
Quiero finalizar entonces estas palabras preliminares, recordando algunas ideas escritas en algún otro texto (4). Allí se leía: que si es verdad que se escribe (siempre) para los amigos, y que “ensayista es quien puede decir: no escribimos según lo que somos, sino que somos según aquello que escribimos”, el ensayo expresaría, entonces (y sobre todo) una política de la amistad, un modo privilegiado de las modulaciones del vínculo amistoso, en el que además de expresarse “una” determinada amistad, se representaría “la” amistad. Allí ensayada, la amistad, se vuelve no tematización, sino expresión fundamental del ensayo mismo. Todo ensayo sería pues un ensayo sobre la amistad. Y una amistad no solo entendida como vínculo afectivo, sino (y sin excluir el afecto, sino por el contrario, transfigurándose en afección) como vínculo político. El vínculo político / afectivo de una trama social expresándose, a través de un esbozo sintomático de ella misma, en su modo más denso y esperanzado: el ensayo. La escritura y la amistad, como un sino común, inescapable. El que incluso me interpela en el recuerdo de los primeros encuentros de la revista En Ciernes. Estas palabras preliminares, en suma, tal vez, además de intentar reactualizar(me) los vínculos entre escrituras académicas, roles intelectuales y (des)alienaciones varias, en el marco del acontecimiento que implica la reedición de este libro, también sean parte de la carta que nunca pude escribirles a mis amigos, celebrando lo hecho, lamentando lo que ya no haremos (y alguna vez soñamos), e invocando(me) a mantener la potencia de palabras como las de nuestros referentes (fundadores de -nuestros- discursos), que han hecho grietas fundamentales en los modos enclaustrados y enclaustrantes del pensamiento. Es decir, las de aquellos, como Eduardo Grüner (5), que asumieron la responsabilidad de una palabra paciente, urgente, pública, incómoda, necesaria, ardiente, viviente (arder viviendo, escribía Fogwill –uno de esos amigos que ensancha la dedicatoria blanchotiana en el prólogo de esta nueva edición-) O sea, que se asumieron como Autores en la lucha denodada para que los muertos, las muertes (la de los textos, pero no solo) mantengan su fantasmal acoso, “concientizando de su presencia, de su ausencia, y así poder luchar para que su número sea cada vez menor”.
1 - Palabras preliminares a la reedición del libro Un género culpable de Eduardo Grüner (Ediciones Godot, 2014)
2 - Alejandro Boverio, Luciano Guiñazú y Hernán Ronsino.
3 - Libro que compila el debate epistolar en torno al matar / no matar en relación a las decisiones de las organizaciones armadas durante la última dictadura militar; debate en el que participaron el mismo Grüner, Oscar del Barco, Horacio González, León Rozitchner, Nicolás Casullo, Alejandro Kaufman, Christian Ferrer, Ricardo Forster, Héctor Schmucler, entre muchos otros intelectuales argentinos. Editado por la Editorial de la UNC, El Cíclope Ediciones y La intemperie.
4 - Texto en torno a la presentación del libro de Ricardo Forster, Nicolás Casullo. Semblanza de un intelectual, de la que Eduardo Grüner participó en carácter de panelista / polemista / amigo.
5 - Pero cómo no nombrar a Horacio González en nombre de muchos otros, que junto a Grüner fueron/son ineludibles enormes herencias no solo en mi derrotero reflexivo-escritural, claro, sino en el del ensayismo argentino contemporáneo todo, y que en estos días los une además un ingrato e injusto maltrato institucional por parte de la misma Universidad de la que son unos de sus más honrosos baluartes.