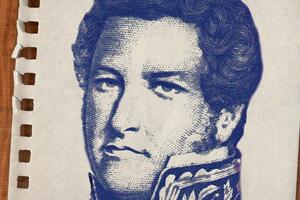Gustavo Boschetti: "No se conoce la literatura de Rosario y es tremenda"
Cuando se va haciendo la hora es que decido a preparar las cosas. En una mochila, un cuaderno con apuntes, el estuche con unos lentes de sol que al final no voy a usar en ningún momento y una lapicera con la exclusividad de tener un compartimento para ella sola y que va a correr la misma suerte que los anteojos. El resto, apenas alcanza con los bolsillos.
Una veintena de cuadras me acerca el colectivo hacia el centro en una tarde calurosa del verano rosarino, pero del cual no hay que quejarse, porque los expertos aseguran que va a ser el más frio de los años venideros. Hago apenas otro par más de cuadras a pie y llego al lugar pactado.
Espero unos minutos parado en la esquina y al rato aparece también caminando por una de las dos posibles calles, puntualísimo, la figura de Gustavo Boschetti (San Lorenzo, 1969), autor, narrador y poeta; entre la gente. La preposición otorga un cierto rasgo distintivo, pero justamente es un rasgo, una superficialidad que se debe a que reconozco el rostro de Gustavo por haberlo visto en fotos previas a nuestro encuentro, pero la realidad es que también hubiera servido un ligero cambio en la gramática y escribir “con la gente” porque por lo demás, este autor premiado y de una obra ecléctica se aparece con la perogrulla moda que le exige este calor a todo el mundo y que lo hubiera hecho confundir con cualquiera de los que estábamos por ahí: remera manga corta con jean azules, zapatillas deportivas. Después del reconcomiendo y una parada técnica para comprar cigarrillos, la charla empieza en la mesa afuera de un bar.
AGENCIA PACO URONDO: Vos te viniste acá a Rosario a estudiar filosofía, una disciplina en donde la escritura tiene mucho que ver. ¿Cómo decantó ese interés juvenil por la filosofía a una escritura de ficción?
Gustavo Boschetti: En realidad, el salto fue más pronunciado todavía, porque yo me vine de San Lorenzo a los veinte años a estudiar ingeniería. Un poco empujado por ese mandato que teníamos mi generación, pero que fue por decisión propia porque aparte me gustaban mucho las matemáticas. Pero también empecé a trabajar y una carrera como ingeniería se hace muy difícil, sobre todo electrónica que era lo que yo hacía. Hice hasta cuarto año y cuando la carrera se hizo más específica perdí el entusiasmo y dejé la carrera. Ya con treinta y pico me anoté en la carrea de Filosofía que también es algo que me gustó siempre, pero en paralelo a las carreras que iba haciendo la escritura estuvo siempre.
APU: Es decir que siempre la escritura fue algo que acompasó a todo lo otro.
G.B.: Claro, la escritura siempre estuvo en paralelo a todas las actividades que hice, nunca hubo nada en desmedro de eso. Siempre me hacía lugar para escribir algo, un cuento, una historia, una crónica. Ya desde a la primaria siempre me gustó. Siempre fue un factor común entre todas las actividades que hice.
APU: Quiero adentrarme un poco más en tu obra, tanto en tus cuentos como en algunos de tus poemas suele haber como un elemento común en donde se juega algo de la geografía, la localidad, la descripción de los paisajes. Tu poemario por ejemplo se llama “Tierra en fuga”. ¿Esa cuestión de lo local es buscada o te sale de alguna manera naturalmente?
G.B.: Me sorprende un poco lo que decís, gratamente. Porque los autores no sabemos muchas veces lo que estamos diciendo. Hay una cuestión de que yo sufrí mucho el desarraigo de mi ciudad. Cuando me vine a Rosario me costó muchísimo. Y desde ya la tierra en mis libros tiene varios significados, algunos metafóricos y otros concretos ligados con un traslado a una ciudad que era completamente desconocida para mí. Pero sí, la geografía y el lugar concreto donde se desarrollan las historias tienen que ver con la cuestión del desarraigo, de querer fijar algo que en mi vida estaba un poco (piensa) suelto. Me considero demasiado rosarino para ser sanlorencino y demasiado sanlorencino para ser rosarino. Hay un libro que es La Náusea de Sartre en donde el personaje sufre un desarraigo importante, ese es uno de mis libros de cabecera, donde más me he encontrado y tiene que ver con esto que mencionamos.
APU: Tenés una producción variopinta. Publicaste cuentos, poesía, contratapas en diarios. Este año vas a publicar una novela. ¿Cada género te supone un condicionamiento como autor? ¿te plantean distintos desafíos cada uno de ellos?
G.B.: La prosa me cuesta muchísimo trabajo, aunque lo disfruto porque si no de hecho no lo haría. Pero me cuesta mucho trabajo. La poesía la disfruto mucho más, tengo mucha más libertad para manejarme con el lenguaje. Pero para mí, todos los géneros literarios son derivados de la poesía, de modo que soy medio reacio a separar en géneros. Pero hablando estrictamente de estos supuestos géneros yo disfruto mucho más cuando puedo escribir en verso, la posibilidad de inventar palabras, símbolos, metáforas.
APU: ¿Creés que la prosa por ahí opera más condicionalmente a la hora de escribir?
G.B.: Sí, totalmente. Sí porque hay algo que es real y afecta a todos que es que vos tenés que respetar la sintaxis, salvo que hagas alguna prosa poética que por ahí existe y puede ser muy buena. Como Pasqual Quignard por ejemplo, que no es cuento, no es poesía pero está ahí en medio camino. Pero un cuento en estilo tradicional, ya no volvería a escribir eso. Principio, desarrollo, fin te tiene que cerrar y si se te fueron dos líneas de más ya lo arruinaste.
APU: Siempre todo autor en algún momento se refiere a sus lecturas, ¿Quiénes son tus escritores, tus maestros, como quieras llamarlos?
G.B.: Afortunadamente tengo muchos porque el problema de tener unos pocos es que terminás copiándolos. Pero sí creo que antes de escribir tenés que ser un buen lector y en mi casa por suerte había muchos libros, entonces tenía la biblioteca como para ir pescando cosas y mi mejor pesca diría casi sin dudas fue “Así habló Zaratustra” de Nietzsche que era filosofía, pero siempre digo que fue el primer libro de poesía que leí. Después Abelardo Castillo, que era un gran cuentista, para mí sus cuentos son perfectos. Tengo una trilogía de autores que son Castillo, Onetti y arriba de ellos Leopoldo Marechal, han sido los tres que más me han impactado.
APU: ¿Qué destacás de ellos? ¿alguna capacidad técnica o específica?
G.B.: Sí, pero es más que eso. Los admiro no sólo desde la técnica, sino también desde la profundidad de los temas que tocan. También la cuestión del Rio de la Plata en donde todos nos sentimos identificados, Castillo era de San Pedro, Onetti de Montevideo, Marechal de Buenos Aires. Somos todos del Rio de la Plata.
"La geografía y el lugar concreto donde se desarrollan las historias tienen que ver con la cuestión del desarraigo".
Volvemos a la geografía
Y volvemos a la geografía con todo lo que ello implica, las orillas culturales.
APU: Hacer literatura o ser escritor en Rosario. Con toda la cuestión de Buenos Aires, donde dicen que Dios esta ahí. ¿Alguna reflexión?
G.B.: Mirá, yo hice hace un par de años una diplomatura en literatura de Rosario y pensé que me iba a aburrir porque me iban a dar Fontanarrosa, Gorodischer y dos o tres más. Pero me encontré con un universo de autores impresionante con el agregado de que muchos están vivos y yo los conocí y que son amigos. De modo que se tuvo que dar eso de la diplomatura para que muchos conociéramos lo que es la literatura de Rosario y eso tiene una explicación, en relación a la cuestión de Bueno Aires, y es la distribución. O sea, editamos un libro y te encontrás que tenés 300 ejemplares en tu casa y no sabés que hacer con ellos porque muchas veces las librerías no te los toman y porque los medios no te dan bola. Hoy con las redes ayuda un poco, pero sigue siendo muy difícil la distribución y la difusión. En Buenos Aires, donde están los grandes grupos hegemónicos concentrados y si tenés suerte, podés llegar a ser un poco más conocido.
APU: Cuando decís distribución ¿apuntas a algo que está por sobre lo literario?, a riesgo decir económico
G.B.: Sí, más allá de que ninguno de nosotros, hablo por mí y mis amigos y amigas escritoras, no queremos ganar plata con la literatura, sabemos que es muy difícil. Pero sí queremos que nos lean. Tiene que ver más allá de lo económico en cómo llegar a los lectores, y la distribución tiene que ver con eso.
APU: ¿Y a que apuntas a esto de que, juntando un poco esto que me decís, sale una conclusión de que los rosarinos no leen autores rosarinos? ¿Qué pensás que pasa?
G.B.: No tengo idea, pero mi hipótesis es que no se conoce la literatura de Rosario. Y después hay un negocio que es el de los talleres literarios, con honrosas excepciones por supuesto, que para pescar gente muchas veces desestima lo que es local y va al canon y a autores extranjeros. Creo que es eso, no se conoce y si se conoce no se le da bola. Acá hay autores y autoras tremendas y vos decís “¿Por qué no se lee esto?”, tenemos una autoestima literaria bastante baja.
APU: ¿Un deseo literario para el futuro?
G.B.: En lo personal, seguir escribiendo, que es el placer más grande. Y que nos lean.