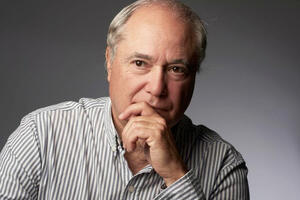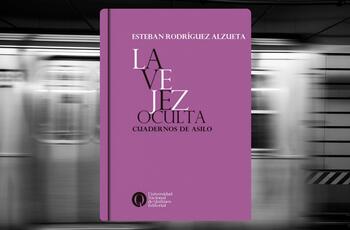Samanta Schweblin: “Es un momento interesante para las formas breves”
Por Luciana Sousa
Agencia Paco Urondo: Algunos críticos te definen como continuadora de la tradición del género fantástico argentino, en la que se inscriben nombres como el de Borges y Bioy Casares, aunque en entrevistas anteriores mencionaste que no es tu objeto el fantástico ¿cómo considerás el verosímil?
Samanta Schweblin: Trazo una línea entre lo imposible de suceder, que sería el fantástico más puro, y lo que sí es posible de suceder -pero difícilmente sucede, o nunca vimos suceder, o ignoramos por desconocimiento-. Todo esto último pertenece al mundo de lo real, aunque a veces nos sintamos más seguros negándolo o ignorándolo. Ese es el mundo que a mí me interesa narrar y, tal como lo sugerís en tu pregunta, el mundo en el que el verosímil, la sensación de que lo que se lee está sujeto a una verdad posible de suceder, es clave.
APU: Perteneces a una generación de post dictadura, que además atravesó fuertes procesos sociales y políticos, como la crisis de 2001. ¿De qué manera eso se manifiesta en los textos? ¿Qué inquietudes, temas o herramientas encontrás en común entre los escritores de la narrativa argentina contemporánea?
SS: No son temas de los que hable adrede. Pero supongo que de todas formas algo de esos climas puede deducirse, incluso cuando se trabaja en el género fantástico. Me acuerdo cuando algunos lectores asociaron el caso Cromañón con el cuento "Bajo tierra", cuando no había ningún punto intencional de conexión. A veces son cosas que se conectan por fuera de los textos. Como toda generación tenemos un abanico muy abierto sobre cómo atravesar estos temas.
APU: Tus cuentos se caracterizan por un estilo inquietante, poético, fundamentalmente definidos por una velocidad que sostiene la tensión de principio a fin. ¿Cuánto de esto le atribuís a tu formación en cine?
SS: Algo habrá tenido que ver, pero creo que se trata sobre todo de una búsqueda personal. De un ritmo, de una tensión que ahora exigen casi todas las maquinarias narrativas, se trate del cine, la música, el teatro o la literatura. La formación en el cine estuvo bien, pero por otras razones, porque la otra alternativa hubiera sido estudiar literatura, y en la Universidad de Buenos Aires todavía es una carrera muy académica, teórica -y ojo, no está mal que así sea, no es eso lo que critico-, sino que es un entorno que poco tiene que ver con el lado pragmático de cómo se cuenta una historia, y en cambio la carrera de cine sí tiene mucho para enseñar al respecto.
APU: En relación a los temas y los climas, hay un trabajo muy marcado con la familia, las pequeñas comunidades, los paisajes más asociados a Latinoamérica. ¿Qué te interesa de estos ambientes?
SS: Bueno, son mis ambientes, ese es mi mundo. ¿Por qué escribiría sobre otros? A pesar de que hace ya casi cuatro años que estoy viviendo afuera mi mundo literario sigue siendo el de Buenos Aires. Y no el Buenos Aires de capital, sino el de provincia, el de Hurlingham y el de Palomar, donde pasé la mayor parte de mi infancia y mi adolescencia. Donde todavía se podía pasar de jardín a jardín porque los fondos no estaban cercados, y había pasto en la vereda. Respecto a la familia, creo que es uno de los grandes temas de este último libro, de Siete casas vacías. Las relaciones inter familiares. Mary Karr tiene una frase genial sobre esto: "Una familia disfuncional es una familia con más de una persona". Si no hay literatura ahí...
APU: Tu primera novela, Distancia de rescate, aborda una discusión muy sensible, como es el uso de agrotóxicos en la producción agrícola. ¿Por qué elegiste el tema? ¿Cómo fue el proceso para construir lo “monstruoso”?
SS: Necesitaba que Amanda y Nina tuvieran un tipo de accidente bastante específico -por cuestiones que prefiero no adelantar-, y hay pocos accidentes que vinieran tan como anillo al dedo para eso como los que pueden ocurrir con los herbicidas a base de glifosato, que son estos agrotóxicos tan peligrosos. Además es un tema que tengo muy presente como argentina, creo que es terrible lo que está pasando en el campo argentino. Es curioso justamente cómo todo lo monstruoso que se cuenta en el libro (los cientos de abortos espontáneos, las muertes súbitas de animales, las deformaciones en los chicos y los bebés), se asocia a veces con un costado fantástico de la historia, cuando en realidad es lo que está actualmente pasando en el campo, es la realidad que rodea este sistema de producción agrícola.
APU: Apostas al género del cuento mientras que el mercado editorial mundial promueve la publicación de novelas extensas, y lo hacés con reconocimientos y traducciones en varios países ¿a qué atribuís esto?
SS: No es una apuesta heróica ni militante. Simplemente escribo cuentos porque es un género que me atrapa y me alucina más que ningún otro, como lectora y como escritora. No entiendo que pasa con los grandes monstruos del mercado editorial, creo que simplemente están demasiado grandes y pesados para reaccionar a las nuevas tendencias. Se lee mucha mala literatura, es verdad. Pero también hay cada vez más editoriales independientes de calidad, y si hacemos el ejercicio de revisar las novelas que están publicando las nuevas generaciones sorprende ver cómo más de la mitad de ellas no pasan las 150 páginas (Alejandro Zambra, Selva Almada, Nona Fernández, Yuri Herrera, Valeria Luiseli, Mariana Enríquez, Ricardo Romero, por solo nombrar algunos), mucho más cerca del cuento largo que de las novelas cortas. Creo que es un momento interesante para las formas breves.