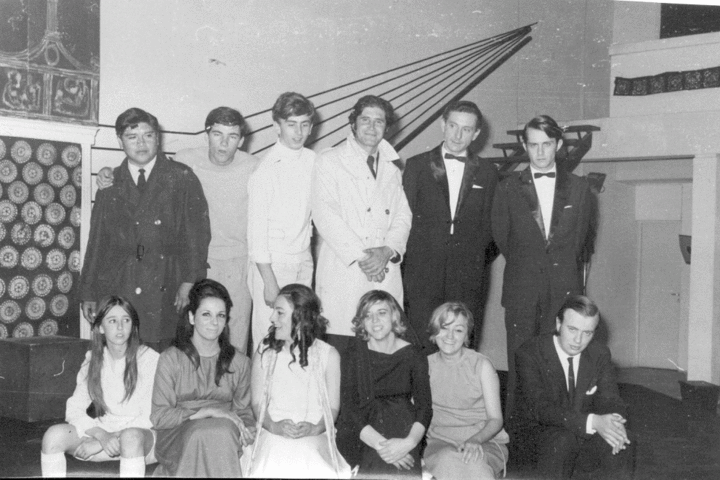De cuando Coco Martínez cayó en Viedma
Por Carlos Espinosa
(Foto: El elenco de la puesta de "Antígona" en Viedma, 1969. Coco Martínez, de impermeable blanco al medio, a su derecha Omar Fossati; sentado, abajo a la derecha, el autor de la nota)
En el invierno de 1969 este pueblo de casi diez mil habitantes vivía un clima de excitación cultural ilustrada, a tono con las últimas tendencias del pop art, la beatlemanía, el happening y otras influencias porteñas emanadas del Di Tella, Artes y Ciencias, el teatro San Martín y la incipiente proliferación de los cafés concert.
La conducción de las oficinas culturales provincial y municipal por parte de jóvenes productores –Chichita Domínguez y Omar Fossati, respectivamente- estimulaba ciclos musicales, exposiciones de arte, cine club y otras actividades, en las que el público de una especie de sana burguesía intelectual progresista –tanto de Viedma como de Carmen de Patagones– se conectaba, a mil kilómetros de distancia, con lo más novedoso del ámbito capitalino.
En ese clima cayó Humberto ‘Coco’ Martínez; y creo que el verbo “caer” contiene todo lo significante sobre las circunstancias de su llegada, por lo casi accidental e imprevisto.
Desde la Dirección Provincial de Cultura, que hasta principios de octubre de ese año estuvo bajo el mando de Fossati, se planeó entonces un “Seminario Provincial de Dirección Teatral” que tendría como alumnos becarios a un conjunto de actores procedentes de distintos puntos de la geografía rionegrina.
El curso estaría bajo la dirección general del profesor Francisco Javier, ya calificado en el ambiente teatrista por su formación en el método de Stanislavsky; con la asistencia de Etel Medina, en carácter de docente residente.
El objetivo del seminario era, tal como su nombre lo indicaba, la formación de nuevos directores, a partir de la experiencia actoral previa de cada uno de los participantes.
Lo novedoso era que los ocho alumnos provenientes del interior provincial, en carácter de becarios, se alojaban y comían en el hotel Provincial de Viedma, donde podían convivir y estrechar relaciones durante todo el mes de agosto. Yo, con dos años de formación previa en la Escuela Municipal de Teatro viedmense también conducida por Javier, pero residente en Buenos Aires, tuve la suerte de formar parte de ese grupo.
La selección de los becarios correspondió a los directores de cultura municipales de algunos pueblos de Río Negro. Por General Roca, ya para entonces una ciudad en pleno crecimiento, llegaron Jorge Hernández (con antecedentes actorales en varias puestas) y dos jóvenes de mínima historia teatral conocida: los hermanos Coco y Ricardo Martínez.
Fossati, quien con el tiempo se convertiría en compañero de departamento de Coco en Buenos Aires y casi su ‘alter ego’, recuerda hoy que “era un muchacho muy pintón, con una voz excelente, que se lucía cuando recitaba poemas de García Lorca, con extraordinaria capacidad para atraer al auditorio”.
“Tenía una mezcla de tipo reo, como de arrabal urbano, y de gitano trotamundos. Pero por sobre todo era un creador, un innovador. Me dictaba normas de estilo sobre la vestimenta que se usaba en aquellos años y me sacó del acartonamiento del saco, la camisa blanca y la corbata que me habían dominado hasta casi mis 30 años de edad” añadió también.
Es cómodo usar un lugar común para afirmar que Coco derrochaba vitalidad y alegría, ejercía en forma permanente su capacidad de seducción (que pronto embriagó a las chicas del grupo, aún a las que ya tenían novio casadero), y siempre tenía una reflexión humorística a pedir de boca, apoyada con un idioma gestual entre burlón y picaresco.
Alguna noche, después de la cena compartida en el restaurante del mismo hotel, nos sorprendió con el recitado de poemas lunfardos como ‘Amasijo habitual’ y ‘Línea número nueve’ de Carlos de la Púa, o ‘Amablemente’ de Iván Diez, que revelaban ese perfil popular, orillero y provocador que marcaría su trayectoria posterior. Estaba claro que Coco no había caído al prolijo Seminario Provincial de Dirección Teatral sólo para recibir un certificado.
Nunca supe si su interés por lo teatral venía de mucho antes, pero no me quedan dudas de que durante aquellos 30 días, de intenso ritmo entre clases teóricas y prácticas, se metió de lleno y aprovechó al máximo las enseñanzas de Javier y otros brillantes maestros invitados: Constantino Juri, Saulo Benavente, Ana Labat , Susana Zimmerman e Inda Ledesma. Incluso es probable que comenzara a elaborar propuestas alternativas a ciertas rigidices conceptuales del “método”.
El total de 16 alumnos del curso, ocho becarios y otros tantos residentes en Viedma, participó en la puesta final de un espectáculo que, a pesar de que las torturas ya estaban incorporadas en los procedimientos de la represión ilegal, tuvo por título “Torturas sin ton ni son”; tal vez como una cabal muestra del enfrascamiento intelectual de la experiencia, o quizás como una ironía.
Se trataba de una especie de varieté sobre textos breves de Enrique Wernicke, Jean Bouchard, Henri Garcín y Román Boutielle. Bajo la exigente mirada de Francisco Javier, excelente puestista que sabía disimular errores y sacarle brillo a los aciertos, Coco debutó como director con el texto de “El grabador” de Wernicke, gran narrador argentino que había muerto el año anterior. Actuábamos Omar y yo. La situación (si no recuerdo mal, 48 años después) era que yo, grabador en mano, intentaba hacerle una entrevista reveladora a un hombre importante (Fossati) que se defendía muy bien y pasaba a ser el interpelante, con preguntas que finalmente me humillaban y derrotaban ante el poderoso.
Coco Martínez disfrutó mucho de la breve puesta. Omar y yo trabajamos las improvisaciones que desembocaron en la dramaturgia y él hacía acotaciones de humor siniestro. Nos divertíamos. El resultado creo que fue bueno, porque el crítico Max Wüllich, de la revista “Confirmado” (muy importante en aquellos tiempos), vino a Viedma especialmente invitado y opinó favorablemente sobre este tramo del espectáculo.
Terminó el seminario. Coco tenía que asegurarse el sustento (ya para entonces su hermano Ricardo se volcaba al comercio, convirtiendo un subsuelo en un boliche bailable) y entonces apareció una veta que hasta ese momento no le conocíamos: la del artesano en maderas y metales. Sus mapas de Europa, “avejentados” con un tratamiento de betún y tierra, pronto se convirtieron en la decoración exquisita de algunos despachos oficiales, a cambio de una buena suma por supuesto.
Hacia fines de ese intenso año 1969 el maestro Javier volvió a Viedma con la propuesta de poner en escena a la versión de Jean Anouilh de la tragedia clásica de Antígona, reescrita durante la ocupación nazi de París con una serie de veladas referencias al extremismo de derecha y la lucha por la justicia.
El reparto no contenía un personaje para Coco Martínez (o tal vez Javier no creyó que se le podía confiar un papel con parlamento) y de tal forma aquel casi recién llegado al mundillo cultural viedmense se calzó un impermeable blanco y apareció sobre el escenario como un guardaespaldas del rey Creonte, impecablemente recreado por Fossati. Coco no abría la boca, pero la máscara de matón a sueldo que supo componer infundía temor.
A principios de 1970 Coco y Omar decidieron enfrentar las luces del centro de Buenos Aires, alquilaron un departamento en la calle Montevideo cerca del bajo y se propusieron estudiar, crecer, ver mucho teatro, probar experiencias.
En este punto es oportuno escuchar nuevamente a Fossati. “Coco estaba intensamente motivado por la vida. No sé cuánto conocía de Buenos Aires, pero se manejaba con soltura, sin empequeñecerse ante los reflejos del pavimento siempre mojado de la calle Corrientes. Salíamos cada uno por su lado (yo estudié unas semanas con Javier y después asistí al curso de Lee Strasberg en el teatro San Martín) y cuando nos encontrábamos a la noche me contaba, por ejemplo, ‘hoy estuve charlando con Sergio’ y yo le preguntaba ‘¿Sergio, cual Sergio?’ y me contestaba: ‘Sergio Renán, por supuesto’. Era así, las puertas se le abrían a cada rato”.
Yo lo dejé de ver un largo tiempo, aunque también estaba instalado en la gran ciudad para estudiar en Filosofía y Letras; y cuando volví a Viedma en las vacaciones del verano de 1972 me encontré con las repercusiones de la puesta en escena de “La cantata de Santa María de Iquique” que había dirigido, en una formidable experiencia de teatro popular, unas pocas semanas antes.
Una fría y lluviosa noche del otoño siguiente pude ver la Cantata en el teatro IFT de Buenos Aires. Comprendí que el camino recorrido por Coco, desde los poemas lunfardos, pasando por la tensión dramática que le puso a ‘El grabador’ y la inquietante presencia del custodio de Creonte, llegaba a un punto culminante. Quizás no lo supe entonces, pero lo puedo elaborar ahora, que aquella caída suya en Viedma no había sido un porrazo sino un salto hacia el futuro, casi como una exigente apuesta por la construcción de un lenguaje teatral distinto, iconoclasta y perturbador.
Cuando volvió del exilio, en 1985, procuré ayudarlo para que se vinculara con los nuevos teatristas de Viedma y Patagones. Muy pronto pudo armar taller y grupo, generando espacios físicos para el arte en una vieja fonda del puerto de Patagones. El talento y las ganas de hacer estaban intactos, comenzaba otra etapa. Pero esa parte de la historia tiene otros protagonistas, y ellos la sabrán contar.
*****
Dejé para el final una anécdota, una de las tantas protagonizadas por Coco Martínez en aquellos primeros tiempos en Viedma, hacia fines de 1969. La confitería del Provincial era el lugar de encuentro del grupo de teatro. Una mañana alguien comentó “¿vieron que anoche llegó Leonardo Favio, acá al hotel, para el show que da hoy en el club Sol de Mayo?”. “Sí, vino con su novia, esa flaquita que se llama Carola” añadió otro. Favio estaba en el apogeo de su carrera como cantor con éxitos arrasadores como ‘Fuiste mía un verano’, y su presencia en Viedma despertaba curiosidad en todos nosotros. Coco terminó de tomar su café y dijo “si la llego a ver a Carola la saludo, porque la conozco de hace unos años atrás”. Creo que nadie abrió la boca, pero casi todos pensamos que era una fábula incomprobable. No habían pasado más de cinco minutos cuando se abrió la puerta que comunicaba la confitería con el vestíbulo y apareció Carola, con un termo en la mano. Coco se levantó y se acercó suavemente a la bella muchacha (la que tanto amó el gran Leonardo Favio) y cuando ella sintió su presencia giró sobre sus talones, lo miró y gritó “¡Coco Martínez, qué sorpresa encontrarte en este lugar!” mientras se le colgaba del cuello, con un abrazo. Desde aquella mañana los relatos de Coco (siempre monólogos bien interpretados) fueron seguidos con suma atención.