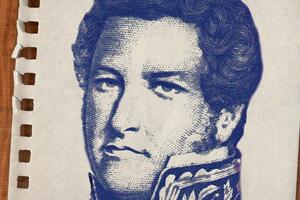La nueva estatalidad: ¿Y eso con qué se come?
La experiencia de la motosierra que ya carga en su haber el despido de 45.000 trabajadores del Estado sin prueba alguna de mal desempeño, rutas destruídas, falta de alimentos en comedores y de remedios para enfermos graves, pero sobre todo el fracaso del plan económico, empieza a ser demolida por fuego amigo, para salvar quizás lo importante, tal vez, poder encarnar, ahora sí, con otros modales, despejado el lastre de “los corruptos”, la persistente razón ajustadora y aleccionadora que con un ojo calcula la depreciación creciente de sus activos y con otro, que el malestar popular se active, pero sin salirse de sus cauces.
En este contexto, ¿Por qué traer a consideración el debate sobre la Nueva Estatalidad? ¿Puede, éste, acaso, volverse un argumento para abrir el juego a una imaginación desde abajo que desborde los cauces resecos?
En el camino de esta búsqueda, que pretende un abordaje distinto al de la “eficiencia en el Estado” sin su politización o las consideraciones sobre las correctas “políticas sociales”, apenas 4 abordajes, para compartir como una humilde incitación desde estas coordenadas: ¿Dónde estamos? ¿quiénes son los de amarillo a los que no hay que darles la pelota? ¿de dónde venimos? y ¿cómo salimos?
La interpretación de los reseteos del sistema
Si el proceso que con perspectiva histórica recordamos como 2001 fue un reseteo del sistema democrático impuesto desde abajo, la elección de Milei, por su contundencia, su extensión en el territorio, sus argumentos, y su vértigo, significó nada menos que un segundo reseteo aún en curso.
Tras las coincidencias, las diferencias notables; las demandas que dieron lugar a 2001, fueron el resultado de un largo proceso de organización, articulación y movilización social frente a gobiernos ajustadores sin oposición a la vista. Las del segundo reseteo, fueron, en cambio, el resultado de años, en los que las demandas maduraron en un contexto complejo de movilizaciones importantes, pero sin capacidad de articulación más allá de los propios intereses convocados en cada ocasión. La Pandemia, el aislamiento y la imposibilidad de “salir” a trabajar, por decreto de un gobierno asumido como popular, recrudeció y profundizó, las tendencias ya latentes, exacerbando el tono confrontativo de un debate público que identificó como sus enemigos (con razón y sin ella) a la dirigencia política tradicional y al Estado.
En resumen: lo que en 2001 maduró, según la lectura sagaz de Ignacio Lewkowicz, como un pensar sin Estado , en 2022 lo hizo en cambio, contra él.
Sabemos, con Vox Dei, todo concluye al fin, la tormenta liberal, por supuesto, pero, también el mapa hacia “los años felices” hoy señala una Atlantis tapada por el agua. No hay mapa hacia “La nueva Estatalidad”, por eso es necesario pensarla desde la incómoda evidencia disponible.
La Casta, ese selecto club
La reapropiación del concepto de Casta, para identificar, los nombres de la verdadera Casta que anida en el Estado, es una tarea pedagógica que implica demostrar los mecanismos del saqueo exponiendo a los verdaderos responsables de la decadencia nacional y cómplices de quienes se enriquecieron con ella. Por demasiados motivos no se avanzó desde el Estado en esta tarea. Bruno Nápoli en su reciente libro La Dictadura del Capital Financiero, avanzó en este sentido, identificando, entre otras cuestiones, la Casta representada por los altos funcionarios que atienden de los dos lados del mostrador, repartiendo sus años entre la administración pública, y los grandes grupos económicos, laboratorios, empresas de seguridad, etcétera, pero nunca su lealtad. Sus nombres más conocidos son Caputo, Cavallo o Patricia Bullrich, representantes arquetípicos de intereses externos. Sin embargo, detrás de ellos existe una larga fila de otros nombres, desconocidos para las mayorías, con altísimos sueldos, y que, sin descanso, y desde hace décadas, desempeñan el rol de someter las capacidades del Estado y la Nación. El mecanismo legitimador y reproductor, de su presencia en el Estado, a pesar de sus reiterados fracasos, es el discurso que los legitima como los dueños de un saber escaso, aunque su verdadero rol sea el de facilitadores de negocios. La construcción de los “expertos”, según la describió con precisión la socióloga Mariana Heredia , cumple el estratégico objetivo de despolitizar estos mecanismos de selección, al mismo tiempo que a sus decisiones de gestión. De este modo, “los expertos” persisten en sus lugares de privilegio, consultables, intocables y en definitiva, venerables, como integrantes vip de la verdadera casta transversal que constituyen y que año a año profundiza la decadencia nacional.
La experiencia realmente existente
El ciclo 2003-2015, a contra corriente de todo el ciclo democrático que comenzó en 1983 fue, más allá de lo válido del debate sobre su capacidad de transformación profunda de los mecanismos legados por la Dictadura, una experiencia que abordó la importancia de constituir una nueva estatalidad con capacidad de institucionalizar su autoridad, y no lo hizo desde el formalismo jurídico, sino a partir de asumir como plan de gobierno muchas de las demandas acumuladas por la sociedad durante los años 90, e impuestas en la agenda pública a partir de un profundo proceso de organización, movilización y beligerancia popular frente a los gobiernos de Menem, primero y De la Rúa después, teniendo como hito histórico el año 2001, en tanto reconducción del proceso democrático. La recuperación y debate sobre esta experiencia es, por todo esto, otro de los aspectos a considerar para pensar una Nueva Estatalidad.
La metodología de esta experiencia (sobre todo el ciclo 2003-2010), que tuvo como objetivo reconstituir la autoridad política aceptando la validez de las demandas populares, se desarrolló construyendo la identificación de un Estado presente en el territorio, pero no de cualquier modo, sino específicamente a partir de la corporalidad, porque más tarde llegaría también el hormigón. Pero en la etapa crítica fue el cuerpo del propio Kirchner en tanto presidente, sumergiéndose entre el pueblo que se activaba en cada comunidad que visitaba, pero también el de los y las trabajadoras territoriales, (integrantes de los Movimientos sociales, trabajadores sociales), del Ministerio de Desarrollo Social, institución que el gobierno decidió como la abanderada de una doble búsqueda: la de atender el caos que implicaba la emergencia social, y la de constituir una nueva representación política.
Esta orientación, la del protagonismo social y comunitario, dejada de lado con el correr de la gestión para privilegiar otros enfoques y políticas, y más allá de sus reales limitaciones y en múltiples aspectos, fue reconocida en su potencialidad, por los distintos gobiernos liberales que siguieron, por eso entre sus objetivos estuvo siempre presente la necesidad de desmantelarla. ¿Cuál es la verdadera potencialidad que pueden ofrecer estos actores, y sus articulaciones integrantes del Estado en un futuro ciclo nacional y popular? A partir de la respuesta que elaboremos también cobra sentido la recuperación de la reflexión renovada sobre el Estado, sus objetivos y la calidad de su vínculo con la sociedad.
El Estado y/o el Monstruo
Los abordajes realizados desde las ciencias sociales frente a la experiencia del ciclo 2003-2015, cuando buscaron profundizar en algunos de sus aspectos constitutivos, en particular para caracterizar la burocracia y su funcionamiento, lo hicieron, lo hacen, haciendo un uso acrítico de la bibliografía francesa o anglosajona. El resultado de este enfoque fue, por un lado, el desfile de conceptos que no explican casi nada, tales como “burócratas de calle”, o el de “Puños blandos”, repetido en distintos trabajos por Javier Auyero . El primero ejerce apenas una mirada desde arriba que no tiene en cuenta las distintas percepciones de la sociedad sobre los distintos trabajos territoriales, ni sus dinámicas reales. El que reproduce Auyero, se enfoca en la búsqueda de una reproducción social que en Nuestra América ocurre de forma espasmódica y contradictoria, como dan cuenta de esto el encarcelamiento del presidente del Perú, un docente, o los intentos de asesinato de Cristina Fernández y Evo Morales o el exilio de Correa. Otro aspecto es el de la incorrecta caracterización sobre la formación de los trabajadores territoriales, quienes, en muchas interpretaciones, a veces contrastados con los trabajadores de Anses, son ubicados en el lugar de la falta de un conocimiento pertinente, reproduciendo un esquema cuellos blancos, cuellos azules o como sinónimo de ineficientes. La experiencia real vista de cerca señala algo muy distinto. El trabajo territorial no incluye sólo la capacidad de interacción, que tampoco es valorada como corresponde, sino también infinidad de conocimientos técnicos aplicados a resolver situaciones diversas en contextos siempre críticos.
Elaborar una teoría situada sobre el Estado es de máxima prioridad para empezar a reflexionar sobre la posibilidad de una nueva estatalidad, pero, aspectos centrales para ello son abandonar, como propone Eduardo Rinesi , las elaboraciones que reproducen las miradas del liberalismo clásico, y ven al Estado sólo como un poder amenazante de la organización e imaginación social, tanto como las de quienes ven al Estado como si no hubiera una larga bibliografía que alerta sobre sus dinámicas reales y abusos. Nuestra historia es rica en ejemplos que brutalmente exponen sus dos caras: las desapariciones, los casos de gatillo fácil, por un lado. Su carácter de actor privilegiado, quizás el único capaz de garantizar ciertos derechos, como demuestra la experiencia peronista, por otro. El estado monstruo bicéfalo, según la expresión que cita Rinesi, de Abel Córdoba, es una primera perspectiva para abordar la cuestión, pero podemos ir más allá y proponer que aún con sus dos caras, el Estado es siempre un monstruo a quien es necesario conducir, democratizando los recursos que maneja, sus políticas y oficinas, y llenándolo de participación protagónica popular. El riesgo de no advertir la complejidad del monstruo es en un caso, la retirada hacia micro experiencias testimoniales que no disputen sentidos colectivos cuando aún es posible disputarlos. En otro, el olvido de su verdadera condición y el final anunciado: ser devorado por él.