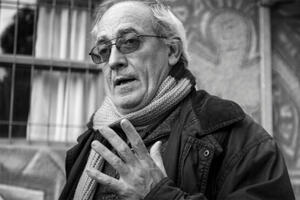La Asamblea del año XIII y los movimientos populares
De aquellas jornadas de mayo de 1810 que la historiografía liberal presenta como parte de un movimiento separatista de España que pretenden sortear el monopolio comercial impuesto por el reino surgen tres grupos sociales que presentarán tres proyectos diferentes, tres maneras distintas de entender qué es un proceso indepedentista. De ahí que las nociones de soberanía, causa nacional y causa social sean abordadas según quién tenga la dirección del proceso revolucionario, y la Asamblea es un capítulo más de este proceso.
Los tres tendencias antagónicas que emergen luego de Mayo son el grupo de Mariano Moreno, representante del ala más plebeya de la revolución, con un programa político que se resumió en el Plan de Operaciones donde esgrimía que ante la ausencia de una base material real que permita solventar los costos de un proceso revolucionario se plantea la necesidad de avanzar hacia la construcción de un estado interventor que ocupe el lugar de una burguesía nacional inexistente –que en Europa era la clase que lideraba las revoluciones nacionales de carácter democrático ante el antiguo régimen. A partir de aquí, el Plan de Operaciones lanzaba una serie de medidas de marcado corte interventor donde el mercado regulaba la economía y ubicaba a la producción al servicio de los intereses nacionales.
El segundo grupo cuyo referente principal era Bernardino Rivadavia estaba conformado por los sectores involucrados en los negocios comerciales con base en el puerto de Buenos Aires y eran conocidos como “la pandilla del Barranco”. Dicho grupo de tendencia especuladora tuvo como principal objetivo a lo largo de la historia intensificar los vínculos comerciales con Inglaterra. Por último, podemos mencionar un grupo minúsculo pero que funcionaba como una cuña y equilibraba la balanza entre los dos primeros grupos antagonistas, eran los comerciantes españoles representados por la figura de Manuel Alzaga los cuales veían en el avance de los comerciantes ingleses un desafío a su linaje, pero también desconfiaban en la audacia revolucionaria del plan de Moreno.
Los decisiones que se tomaron durante la Asamblea forman parte de estas tensiones ocurridas en el proceso revolucionario producto de los tres sectores en pugna. La convocatoria a la Asamblea se debía a la necesidad de resolver dos cuestiones que luego de mayo de 1810 habían quedado pendientes, la Independencia y la sanción de una Constitución. Durante el tiempo que va desde las jornadas de mayo a los días de sesión asamblearia, hay una alternancia en el poder de estas tres fracciones que se disputan el curso de la revolución.
El ala morenista luego del asesinato de su conductor había quedado bajo el mando de apellidos tales como Monteagudo, Belgrano y Castelli. Aquella fracción de comerciantes porteños logra posicionarse mejor con la desaparición de Moreno y consiguen con ella torcer el curso de los acontecimientos revolucionarios, llevarlos a una suerte de meseta y establecer contactos con el imperialismo británico. Esta ala logra institucionalizarse en lo que se conoce como Primer Triunvirato, cuyos nombres más importantes fueron Rivadavia y Pueyrredón. Desde el Triunvirato impulsaron una serie de reformas que apuntan a debilitar los postulados democráticos proclamados por el morenismo en el año diez.
Pero el proceso revolucionario encontraba hombres que impulsaban una lucha democrática, soberana y de fuerte impronta social. Aquellos morenistas se vincularon con San Martín y formaron dos agrupaciones, una de superficie conocida como la Sociedad Patriótica y otra clandestina que llevaba el nombre de Logia. A partir de aquí empezaron a conspirar para recuperar el curso del desarrollo revolucionario.
Durante este periodo se delinearon más claramente los proyectos de país; por un lado, la fracción de los comerciantes españoles de tendencia absolutista decidió cerrar filas con los pandilleros de Barranco, que dio la iniciativa para que el morenismo tome nuevamente el poder invocando la necesidad de sostener el curso revolucionario proclamado en mayo de 1810. Es así que para octubre de 1812, la Logia con el apoyo de los sectores populares logró derribar al Primer Triunvirato.
El regreso del ala plebeya de la revolución no implicó necesariamente una vuelta inmediata a la programática de Moreno. Con Belgrano guerreando en el frente norte, a pesar de la efervescencia revolucionaria de Monteagudo y algunas reivindicaciones progresivas de Alvear, resultaba bastante complejo retomar la totalidad del contenido del Plan de Operaciones. A pesar de esto, la convocatoria a la Asamblea por parte del Segundo Triunvirato permitió un avance progresivo e intentó cubrir aspectos derivados de la cuestión social a partir de reformas de carácter democrático que favorecían la extensión de derechos individuales.
Con esas contradicciones la Asamblea cierra un periodo de demandas necesarias para avanzar hacia la libertad. Al triunfar el ala morenista en el segundo triunvirato y a pesar de carecer de la impronta social y política dada por Moreno a los primeros meses de la revolución, la asamblea que sesiona durante el periodo del segundo triunvirato mantiene ciertos postulados que nutrieron los primeros días de Mayo de 1810. Como es sabido, la revolución no fue un movimiento separatista de España, todo lo contrario, heredero de los movimientos democráticos y populares de España, los revolucionarios pretendían extender la lucha del pueblo español en sus aspectos más liberales.
A pesar de que durante el periodo que sesiona la Asamblea la identificación con la España liberal es cada vez más lejana, la idea de buscar la Independencia va ganando terreno pero a pesar de eso la influencia de la Corte de Cadiz sigue presente y este hecho divide en aguas a los congresales generando opiniones diferentes en su interior. De hecho, muchos españoles no godos apostarán a la independencia y muchos criollos godos y no liberales apuestan a mantenerse bajo tutela española. En las diferentes declaraciones, los asambleístas juran e invocan por los Derechos del Hombre y aquellos españoles identificados con el proceso revolucionario se declaman ciudadanos del mundo.
A pesar de esto, hubo un hecho que demuestra un giro hacia el camino independentista: la Asamblea no jura por Fernando VII. Dentro de los elementos que dan muestra de autonomía soberana a una republica figura uno que es fundamental y forma parte de las medidas que se ejecutan durante el periodo de la Asamblea, esto es la acuñación de la moneda. Sin embargo, siguiendo con lo eclético del momento, la bandera nacional no es izada en ningún fuerte y sigue flameando la española.
Es posible distinguir a la impronta morenista en un paquete de leyes relacionadas por un lado con extensión de derechos, pero por el otro, con avanzar en el control de aquellos sectores acomodados que ostentaban privilegios y prerrogativas más cercanas a la edad media que a períodos en que se piensa bajo la influencia de los ideales de libertad, igualdad y fraternidad.
En ese sentido, dentro del primer paquete de leyes, podría mencionarse la sanción de la libertad de vientres, pero vale aclarar que en un contexto en el que se podían abrir varios frentes de guerra, especialmente con el Imperio portugués, se precisaba que la sanción no contemplaba a los esclavos ingresados ilegalmente desde las fronteras del ex – virreinato.
También le corresponde a esta línea de medidas, la abolición de la inquisición, la anulación de los emblemas nobiliarios, mientras que el segundo paquete de leyes incluía aquellas medidas que apuntaban a controlar a los más poderosos tales como las referidas a los privilegios fiscales. Aquí es donde aparece toda la impronta del morenismo y se sanciona el cumplimiento de las obligaciones fiscales a prelados, como también se imponen normas fiscales de modo progresivo en función de los ingresos percibidos. Estas dos cuestiones formaban parte del Plan de Operaciones e integraban lo que significó una suerte de aplicación del dicho Plan en el período en que San Martín es gobernador de Cuyo, avanzar sobre los privilegios fiscales sobre los más poderosos en un contexto de guerra era decisivo.
Pero a pesar de este tipo de legislación, las huestes centralistas avanzaron en el control de la Asamblea con el transcurrir de los días. La necesidad de continuar con la guerra en el norte hizo que buena parte de los sectores más progresivos de la asamblea estuvieran dedicados al frente de batalla. En ese contexto, los diputados de Buenos Aires de tendencias pro-británicas debieron enfrentar a los caudillos del interior, especialmente el caso de Artigas quien exigía que la cuestión nacional sea acompañada por la cuestión social. Los reclamos del bloque que pronto sería conocido como la Liga de Los Pueblos Libres apuntaban a la realización efectiva del plan morenista, al temor a los sectores populares, a reproducir los antiguos privilegios de la casta noble española. Todo esto establecía nuevas relaciones de poder en las fronteras del antiguo virreinato. En esta nueva configuración, el centralismo de Buenos Aires aparece como aquel sector menos interesado por la lucha de la causa nacional ya que privilegia sus intereses sectoriales.
A pesar de esto, la legislación de corte progresivo en lo político había sido sancionada y permanecerá en la posteridad como un avance en las libertades individuales. Como todas las medidas de corte progresivo, generaron el rechazo de la reacción, la que años más tarde propondría una monarquía conducida por un Borbón francés como el príncipe De Luca, y más tarde la constitución unitaria de 1826 que impulsaría el voto calificado. La ampliación de derechos atraviesa de lleno la disputa antagónica entre Nación e Imperialismo.
Los gobiernos nacionales avanzarán contra las prerrogativas de los más poderosos como lo hizo la Asamblea del año XIII, por lo que, en cierto modo, la ampliación de derechos implica también una alta cuota de soberanía popular, y esto se observa en las medidas tomadas por los gobiernos de extracción popular que se recostaron en el paradigma de la Nación por sobre el Imperialismo. En ese sentido, decisiones como las de Yrigoyen al eliminar el uso de grilletes a los peones rurales, la decisión de formular el estatuto del Peón por parte del gobierno de Perón, o la decisión de implementar la Asignación Universal por Hijo van en el sentido progresivo que conforman los movimientos nacionales. Por ello es necesario recordar a la legislación de la Asamblea del año XIII, reflexionar sobre los logros alcanzados en este último tiempo y avanzar en el camino correcto hacia la eliminación de los privilegios que hoy perviven para lograr la emancipación definitiva.