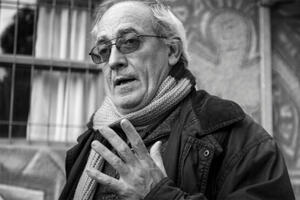Sobre una extrañeza, por Eduardo Gruner
“Extrañeza”: dícese de algo que se vuelve de pronto extraño, es decir ajeno . Es lo que sentí, debo decirlo, al ver que en este blog (o como se llame: estos modos tecnológico también me son ajenos, lo confieso) se anuncia un “debate” entre Horacio González y Eduardo Grüner (yo, para el caso). Me hubiera interesado mucho leerlo, pero no lo encontré por ningún lado. Lo que sí encontré fue lo siguiente: 1) una apresurada y esquemática respuesta de Eduardo Grüner (EG) a una serie de preguntas formuladas por la Paco Urondo, y en la cual no hay la más mínima alusión al nombre ni a texto alguno de Horacio González (HG) ni de nadie más, como evidentemente no tenía por qué haberla, pues hasta ese momento no existía texto alguno de HG con el cual EG pudiera presuntamente “debatir”; 2) otra respuesta espléndida y muy meditada de HG –entiendo que a las mismas preguntas-, donde en un solo lugar, y de manera absolutamente marginal (con pequeña y cariñosa “cargadita” incluida), mi querido amigo Horacio se refiere al texto de EG (que por ser anterior HG tuvo oportunidad de leer, no así a la recíproca). No sé si se entiende la situación: hay un texto (flojo) de EG que no se refiere -no podía hacerlo- a texto alguno de HG; y hay un texto (muy bueno) de HG que habla de muchísimas cosas y que apenas menciona al pasar el de EG. Perdón entonces, ¿a eso se lo llama “debate” sobre el kirchnerismo entre González y Grüner? Caramba, qué poca cosa hace falta en la Argentina de hoy para alucinar grandes épicas polémicas. Entendámonos, por favor: no tendría inconveniente alguno en debatir con mi amigo Horacio: lo hemos hecho a menudo en el pasado, probablemente lo seguiremos haciendo en el futuro, y para mí eso ha sido siempre un placer y una fuente de aprendizaje y enriquecimiento intelectual tanto como afectivo. Pero, justamente por eso, me niego terminantemente a llamar “debate” a lo que aquí (no) ha sucedido. Ambos textos son divergentes, claro está, no solamente en calidad sino en contenido y posicionamiento: para dar cuenta de esa diferencia nos convocaron ¿no? Pero exponer textos diferentes no basta para “armar” un debate. Tengo demasiado respeto por ese venerable género político-intelectual que ha dado escrituras que están entre lo mejor del siglo XX (¿debo recordar “canonicidades” tales como Sartre / Camus, o más cerca en el espacio Rozitchner / Cooke, o incluso ese gran debate despertado hace escasos años por una célebre carta de Oscar del Barco?) como para llamar “debate” a la mera yuxtaposición de dos textos, uno de los cuales desconocía palmariamente al otro, y el otro de los cuales apenas nombra al primero sin hacer de él en modo alguno un tema central, por suerte. Un debate es una puja, un duelo, una confrontación, un agón (donde se intercambian por turno los roles del proto-agonista y el anti-agonista ) en el cual se echa mano de todos los recursos retóricos, argumentativos, estilísticos, etcétera, con la finalidad de argumentar la propia posición en contra de la del otro, que por lo tanto es el tema nuclear del intercambio, del pólemos.
Me permito insistir: nada de esto ha sucedido aquí. Mi reclamo puede parecer una tontería. Pero es que las reglas del género son, a veces, extremadamente delicadas. Pongamos por caso: HG prácticamente empieza su texto con estas palabras: “Por otro lado, es un gobierno que se halla en el interior de una ya antigua y complicada tradición política: el peronismo. Para muchos, estos son elementos naturalmente descalificadores”. Un lector que –influido por el título “Debate”- presupone que HG le está “respondiendo” a EG (cuyo texto es anterior, recuérdese), naturalmente le atribuirá a EG el argumento de que el peronismo es uno de esos “elementos naturalmente descalificadores”. Con lo cual se le estará haciendo cometer, al pobre lector desprevenido, un doble dislate y una doble injusticia: ni EG usaría jamás el término “peronismo” como descalificación (EG tiene hartas críticas que hacerle a esa tradición política, pero siempre ha intentado argumentarlas , mal o bien; claro que el desprevenido lector no tiene por qué haber leído nada de lo que EG haya escrito), ni HG podría jamás endilgarle a EG (a quien conoce desde hace más tiempo del que la coquetería permite revelar en público) semejante ramplona bajeza. O sea: al denominar “debate” a esta convivencia textual que ni siquiera supone un intercambio epistolar, se está abonando aún más al desagradablemente imperante clima político del des-entendido (que no es lo mismo que el mal-entendido , un carácter constitutivo del habla en sí misma). Es algo –no voy a aburrirlos hablando una vez más de “binarismos excluyentes” y otras yerbas- que le está haciendo mucho, mucho , mal precisamente a las necesarias riqueza, complejidad, sutileza, polisemia, y cómo no, apasionado fervor de unos debates políticos que, francamente, siento que se han empobrecido notoriamente en los últimos tiempos (sé que esto puede sonar a provocación en esta época en que se da por sentado el “retorno” de las grandes discusiones políticas: tengo mis reservas respecto de este “dar por sentado”, pero en todo caso sería un gran tema de debate). No creo ser ingenuo, no estoy recurriendo al mediocremente derechoso argumento de la “crispación” (ni a la simétricamente módica respuesta de la Cris-Pasión, por favor), sino, para repetirme, a la gran tradición de tantos magníficos debates que, si no estuvieron exentos de frecuentemente crueles sarcasmos que en verdad le añadían una regocijante pimienta (pienso en Milcíades Peña / Abelardo Ramos, por ejemplo), tampoco dejaron de ser expresiones de altísimo vuelo en las textualidades políticas nacionales.
En fin, no quiero ser tedioso. Voy terminando, pues, con el reconocimiento de que gran parte de todo lo anterior, incluido lo que he llamado desentendido , es exclusivamente culpa mía. Hace ya tiempo que yo había prometido, a mí mismo y a mis amigos (entre ellos a HG), no volver a opinar en público sobre lo que suele llamarse la “coyuntura” argentina. ¿Por qué? Tal vez por una excesiva timidez –vacilo en llamarla cobardía, cuando me la estoy aplicando a mí mismo- motivada por los ya múltiples desentendidos que esos intercambios –no sé si alcanzaron a ser “debates”- produjeron con personas a las que quiero, respeto y valoro en mucho. Es un efecto que puede tener mucho de neurosis personal, lo admito; pero me atrevo a pensar que, al menos en parte, es también un síntoma de cierto “clima de época” que asimismo comprendo y valoro, pero que me desagrada. Como valoro igualmente el trabajo de la Paco Urondo (y en particular de Juan Ciucci, con el cual me han unido fuertes diferencias) en esta ocasión rompí mi promesa. Fue una debilidad, no va a volver a suceder. Desde ya, en la medida en que Juan y la Paco lo crean conveniente o deseable, siempre estaré dispuesto a responder preguntas sobre, digamos, la tragedia griega (ya que HG se refiere muy pertinentemente a ella), el arte bizantino, los debates medievales sobre el sexo de los ángeles (que me parecen un ejercicio intelectual de primerísimo orden, y lo digo muy en serio), la literatura rusa del siglo XIX (considero que la diferencia Tolstoi / Dostoievski es absolutamente clave para entender la modernidad), el cine de Godard y Pasolini, la historia de las religiones primitivas, el pensamiento neoplatónico renacentista y algún otro "temita" que mi atribulada vida ha dejado en el tintero. Me disculpo por esto que puede sonar a una torpe ironía, pero que para mí no lo es: simplemente, a veces me canso.
Muchas gracias y un gran abrazo a todos / as.