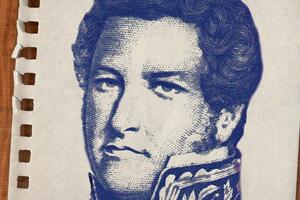Belén Marinone: "En una sociedad como la de hoy, volver a apelar a la sensibilidad es disruptivo"
AGENCIA PACO URONDO dialogó con Belén Marinone, escritora, periodista, Licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Comunicación y Cultura sobre su nuevo libro Generación Cris, cuando todavía podíamos soñar editado por Ediciones B. Repasa las historias de las series de televisión que produjo Cris Morena y se refiere a cómo marcó a las generaciones de los 90 y 2000.
APU: En el libro Generación Cris planteás que lo escribiste para “volver a vernos”. ¿Qué significa?
Belén Marinone: Me refiero a los recuerdos, a esos momentos por donde volvemos a pasar. “Volvernos a ver” significa reencontrarnos como comunidad con esos lazos que nos unen: las figuritas, las canciones, el baile, la experiencia, los sentimientos. Tiene que ver con ese regreso a las enseñanzas que, cuando éramos más chicos, no veíamos, y que ahora sí podemos ver desde otra perspectiva, pero que siguen dándonos alegrías, ese refugio. La idea es volver a través de escenas, personajes, discusiones, parejas, amores, distintas situaciones, haciendo un recorrido bastante subjetivo. Es sobre cómo fuimos creciendo, qué aprendimos y qué nos enseñaron las novelas de Cris Morena y cómo esas enseñanzas pueden servirnos en la vida adulta.
APU: Hay una frase del libro que dice: “La felicidad compartida se siente más fuerte”. ¿Qué expresan las novelas de Cris Morena?
B.M.: Creo que, viéndolas hoy desde otra perspectiva, la cuestión de comunidad, de lazo y de registro del otro está muy presente. Desde Chiquititas con Belén Fraga, donde aparecía el valor de mirar al otro, a los huérfanos: que valen la pena, que vale la pena luchar por ellos, que se sientan que son importantes. Allí está la idea de que juntos son más fuertes, que juntos pueden atravesar una mudanza, una situación difícil, pero siempre unidos. Y si había un conflicto entre los huérfanos, poder solucionarlo, seguir sus sueños, hablarlo. Esto sucede en Chiquititas pero se traslada a todas las series de Cris Morena. Esa cuestión del lazo social es muy fuerte.
APU: Haciendo una comparación con la generación que vio en televisión Chiquititas, Verano del 98, etc., en un mundo analógico muy distinto al actual con la era digital y las redes sociales, ¿qué reemplazó esas tardes de encuentro viendo televisión entre amigos y familias, sin distracciones?
B.M.: Es difícil. El libro busca repensarnos como generación: fuimos chicos y ahora somos adultos, y podemos reflexionar sobre esa proyección para nuestros hijos y sobrinos. Hoy esas tardes están reemplazadas por el celular, las redes sociales, la Play, los juegos online. Pero si quisiéramos volver a instaurar un poco de eso, creo que podríamos recuperar la quietud: apagar redes y celulares, volver a la conversación, registrar al otro. Estos son valores y enseñanzas de las series de Cris Morena: entablar amistad, bailar juntos, cantar, pensar en una sociedad que pueda soñar, informarse, entender que no todo es malo, que existe el dolor.
Todo esto lo trae la quietud, apagar un poco el mundo digital. Antes el centro era la televisión: podíamos prenderla o apagarla, pero no teníamos acceso a todo las 24 horas. Hoy la atención está más orientada a las redes. Los lazos hoy se construyen y se consumen de otra manera, pero en fenómenos actuales como Margarita (de Cris Morena) se genera un punto de encuentro que remite a Floricienta, Chiquititas, Casi Ángeles. Es una vuelta al pasado.
APU: ¿Son fenómenos masivos como antes?
B.M.: Son masivos, pero al estar fragmentados es difícil cuantificarlos. Son fenómenos que se expanden de otras formas, como en internet, en redes sociales. A diferencia de otras épocas, cuando había que ir al teatro para ver a nuestros ídolos y no podíamos hablar con ellos ni mandarles un mensaje por Instagram, hoy esa cercanía es distinta.
APU: Definis al Gran Rex como “la iglesia crismorenista del pop”…
B.M.: Si tuviéramos que definir las series de Cris Morena como una religión, cuando profesás un culto hay un lugar de encuentro. Para nuestra generación, los que crecimos en los 90, ese lugar fue el Gran Rex. Ahí nos encontrábamos todos. En el colegio veías a tus compañeros, pero en el teatro estábamos todos juntos en vacaciones de invierno, esperando a ver Chiquititas, a Belén Fraga bajando en bicicleta volando. Era el lugar de veneración, donde podíamos ver en vivo a nuestro líder, como una analogía. Un lugar mítico, característico, icónico.
APU: En el libro hay mucho humor y emoción. ¿Es una exageración o es un reflejo que expresan las series esto de soñar, imaginar?
B.M.: No fue con intención de exagerar. El libro no se escribió cronológicamente. Para escribirlo tuve que volver a ver todas las series, volver a escuchar esas músicas. Escribía escuchándolas y pensaba: pasaron muchos años y todavía recuerdo los temas de memoria, ¿cómo puede ser? Por supuesto que me activó muchas emociones, quizás soy demasiado sensible, pero no fue exageración. Hay humor especialmente en Floricienta con el personaje de Titán, que descomprime, que muestra que el mundo no es todo terrible. Sí, hay maldad y dolor, pero también formas de ser resilientes y de superar las cuestiones dolorosas de la vida.
Para los huérfanos de Chiquititas, por ejemplo, era fundamental que alguien los reconociera, que les diera una identidad, que los mirara y les dijera: “Vos sos importante”. Eso pasaba con las canciones. Son emociones que atraviesan todas las series y que hoy, al volver a verlas, las volví a sentir. Empecé a registrar cosas que en su momento no veía. Una cosa es mirar la tele y otra es crecer con esos personajes y darte cuenta de que también atravesaste esas mismas situaciones: desamor, que te rompan el corazón, que no te registren. Volver a ver esas series formó parte de eso: mirar con otros ojos escenas icónicas, incluso sobre la muerte, que sigo pensando hoy. Eso sigue siendo parte de un lazo que nos une.
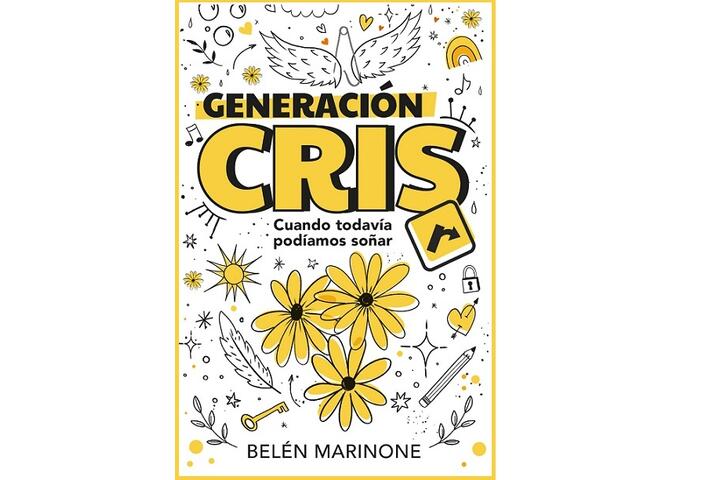
APU: ¿Qué legado emocional se conserva?
B.M.: Tiene que ver con una memoria emotiva de todas las series que nos hicieron felices. Se conserva eso: mientras lo sigamos pensando, recordando, hablando, va a seguir existiendo. Esa nostalgia no implica que todo tiempo pasado fue mejor, sino que es un lugar que te da sentido de pertenencia e identidad. Eso también nos define: haber visto estas series moldea la personalidad, la subjetividad. Hay una pedagogía de los sentimientos: valorar la amistad, entender que existe el dolor, la muerte, la resiliencia, los distintos amores. Y que hoy podamos reunirnos pensando en cuando cambiábamos figuritas, cuando bailábamos, actuábamos… eso refuerza nuestra identidad.
APU: ¿Ese es el denominador común de las series de Cris Morena, la sensibilidad?
B.M.: Para mí, la sensibilidad es un punto clave, no solo para generar estos productos sino también para recibirlos. En una sociedad como la de hoy, donde la fugacidad hace que escenas atroces nos parezcan naturales, volver a apelar a la sensibilidad, al amor, a la memoria, a la resiliencia, es disruptivo. Pensar la sensibilidad y la emocionalidad como algo valioso es muy interesante, y se manifiesta a través de distintos personajes y escenas. Las series forman parte de esa construcción y de lo que nosotros aprendimos. La sensibilidad es un punto clave, sobre todo pensando en el mundo actual.
APU: ¿Cómo explicás que hayan traspasado fronteras y culturas, como Perú, Paraguay, incluso en lugares tan distintos como Israel?
B.M.: A mí me sorprendió. Por ejemplo, en Perú surge un festival que se llama Generación Cris a raíz del libro, porque allí también las series de Cris Morena marcaron mucho. Hay algo en la identificación que trasciende fronteras. Estas series tienen una narrativa que funciona como un melodrama para chicos. La narrativa y lo melodramático son parte de nuestra identidad, no tienen que ver con fronteras, aunque sí con la cultura latinoamericana. Lo más extraño es el fenómeno en Israel: chicos que no hablan español y que se hicieron fanáticos de estas series, al punto de aprender el idioma. Hay un punto de identificación: un lugar feliz, un refugio. Ver estas historias es un espacio que conecta con otros desde un lugar positivo, para cantar, bailar, aprender, generar conversaciones positivas. Por eso trascienden fronteras: por una sensibilidad que atraviesa culturas y que genera identificación, sin importar dónde vivas.