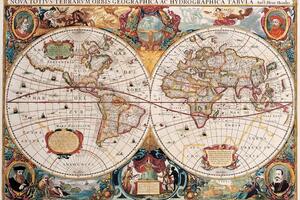Sobre el Estado productor
Durante décadas, la progresía política y el liberalismo económico coincidieron en su visión de que el Estado debía intervenir solo para corregir las fallas del mercado.
La idea de que su papel era llenar los vacíos que el capital privado dejaba sin cubrir —cuando la inversión no llegaba, cuando la desigualdad crecía, cuando el empleo caía— caló en nuestra sociedad y terminó instalando una imagen de Estado reactivo, casi avergonzado de asumir riesgos.
Pero, sin detenernos en los detalles de lo desacertada y dañina que fue y sigue siendo esa perspectiva, los desafíos del siglo XXI —la transición energética, la crisis ambiental y tecnológica, la çreciente desigual y la necesidad de fortalecer nuestra soberanía económica— exigen otra cosa: un Estado que produzca, que innove, que lidere.
Un Estado que deje de actuar (en el mejor de los casos) como árbitro de última instancia y se reconozca a sí mismo como actor económico, planificador y creador de valor público.
Del Estado corrector al Estado creador de valor público
Reducir al Estado —el mejor instrumento que tenemos como pueblo para construir un destino común— a la tarea de reparar lo que el mercado rompe es condenarlo a un papel subalterno.
Cuando se lo concibe solo como gestor de daños, se le niega su capacidad de planificar, de imaginar, de experimentar, de asumir riesgos productivos.
Esa mirada genera un Estado tímido, temeroso de equivocarse, en el que las empresas públicas, cuando las hay, se comportan como “jugadores suplentes” del desarrollo, cuidándose más de no fallar que de transformar.
Pero la creación de valor público —la producción de bienes, servicios e innovaciones que mejoren la vida colectiva— no consiste en corregir sino en construir. En crear las condiciones para que existan cosas que de otro modo no existirían: energía limpia, medicamentos accesibles, alimentos sanos, conocimiento abierto.
El Estado como motor de innovación
La historia demuestra que los grandes saltos tecnológicos y productivos no nacen de la iniciativa privada aislada, sino de un Estado capaz de asumir riesgos que el mercado no toma. Internet, la biotecnología, el GPS o las energías renovables son productos de décadas de inversión pública.
Un ejemplo claro es la Ley de Fármacos Huérfanos, aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1983. El Estado decidió incentivar el desarrollo de medicamentos para enfermedades raras —aquellas que afectan a menos de 200.000 personas—, un mercado que no resultaba atractivo para la industria farmacéutica.
Lo hizo ofreciendo apoyo financiero, seguridad regulatoria y compras públicas garantizadas. Así no solo resolvió un problema de salud desatendido, sino que creó un nuevo mercado, catalizando innovación científica y abriendo camino a tratamientos que de otro modo no existirían.
Entre su sanción y 2018 se aprobaron más de quinientos medicamentos para enfermedades raras1, un salto imposible sin intervención pública.
Ese es el tipo de liderazgo que define a los Estados que piensan en grande: los que usan su capacidad de inversión y regulación para crear mercados orientados al interés público, no para subsidiar la inercia del capital.
Socializar riesgos y beneficios
Hoy los riesgos de la innovación se socializan, pero los beneficios se privatizan. Los recursos públicos financian las etapas tempranas y, cuando el resultado se vuelve rentable, el Estado queda al margen. Gran parte de la investigación y de la infraestructura científico-tecnológica —INTI, INTA, CONAE, las universidades nacionales, etc.— se realiza con fondos públicos, pero luego se presenta como fruto exclusivo de la iniciativa privada. Es otro modo de socializar el riesgo y privatizar el beneficio.
Si el Estado asume los riesgos iniciales —los más altos, los más inciertos—, debe también participar de los beneficios: mediante patentes compartidas, royalties o participaciones accionarias u otros mecanismos. No se trata de estatizar la innovación, sino de democratizar y garantizar el retorno social de la inversión colectiva.
Producir para redistribuir
La política distributiva necesita de una política productiva para sostenerse. Redistribuir sin producir es repartir escasez.
Pero producir sin orientación pública es ampliar desigualdades. La verdadera tarea del Estado contemporáneo es crear riqueza colectiva y asegurar que esa riqueza circule de manera justa. En tiempos de financierización, con muchas grandes empresas gastando más en recomprar sus propias acciones que en innovar o formar trabajadores, el Estado tiene la responsabilidad de liderar un modelo alternativo: inversión estratégica, sostenibilidad ambiental y expansión del empleo de calidad, impulsando especialmente a las PyMEs y AgroPyMEs que sostienen el entramado productivo nacional.
Un nuevo Estado, no el viejo Estado
Desde que asumió el gobierno de Milei en su alianza con el PRO, desde el peronismo y en el campo nacional se habla mucho de “reconstruir el Estado”, remitiéndonos a aquello que “había que mejorar, pero era bueno”. Sin embargo, lo que necesitamos no es volver al Estado que tuvimos, sino construir otro Estado: inteligente, productor, innovador y planificador, capaz de concretar el proyecto de un país libre, justo y soberano.
Tomamos como referencia aquel Estado planificador, productor y orgullosamente soberano del primer peronismo —el que creó empresas, universidades, industrias y derechos—, no para repetirlo sino para actualizar su potencia transformadora.
El desafío no es solo administrar mejor: es imaginar un Estado que vuelva a ser motor del desarrollo nacional, que piense en grande y con audacia.
El nuevo Estado productor: experiencias argentinas
En Argentina, algunos provincias ya avanzan en ese camino. La Rioja desarrolla un entramado de empresas públicas que intervienen en sectores clave —alimentación, energía, logística— con lógica de arraigo y creación de empleo.
En la provincia de Buenos Aires, los 18 frigoríficos municipales construidos por el Ministerio de Desarrollo Agrario representan otra forma de Estado activo: crean o recuperan infraestructura local, mejoran la trazabilidad alimentaria y fortalecen el vínculo entre productores y consumidores.
Estas experiencias, aunque distintas, tienen un hilo común: conciben al Estado no como administrador de crisis, sino como actor que hace que las cosas sucedan. Que invierte donde el mercado no llega, que asume riesgos en nombre del interés colectivo y que entiende que el desarrollo es demasiado importante para dejarlo librado a la suerte.
Pensar en grande
Necesitamos un Estado que piense en grande. Que no solo regule, sino que produzca. Que no le tenga más miedo al error que a la inacción. Que convierta la inversión pública en innovación social y productiva, en bienestar y soberanía. Porque el desarrollo no ocurre de manera natural. Se construye. Y el motor de esa construcción —como enseña nuestra historia— no es la mano invisible del mercado, sino la mano visible, inteligente y valiente de un Estado que se anima a producir futuro.
1 (Fuente: U.S. Food and Drug Administration, Office of Orphan Products Development, Annual Report 2018).
* La autora es Ex Subsecretaria de Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios de la Nación