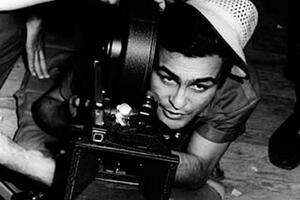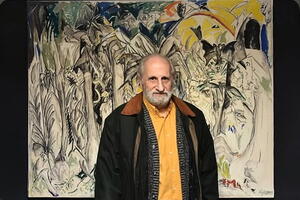Socialismo nacional: Hernández Arregui, Galasso, González
Por Juan Ciucci l Los textos cambian según cambia el mundo, o en el mejor de los casos, ayudan a que cambie. La era en que Juan José Hernández Arregui escribía, los libros cambiaban mundos y vidas. Rodolfo Ortega Peña fue una de esas vidas que cambió al leer Imperialismo y Cultura, como testimonia en el prólogo de la segunda edición en 1964. “Relatar con precisión el acontecimiento que significó la lectura del libro es muy difícil. Es necesario recordar que alguna vez se ha dicho que son “tres o cuatro grandes libros” los que conforman, en profundidad, nuestra verdadera experiencia intelectual. Este es uno de ellos, en mi existencia”. Ese prologo testimonia la tarea encarada por Arregui durante toda su vida: ayudar a esclarecer el drama nacional. Y para ello comprendió que el camino indicado era entablar un dialogo entre dos mundos a punto de colisionar: socialismo y nacionalismo.
Por ello dijo en La formación de la conciencia nacional que “este libro es una crítica a la izquierda argentina sin conciencia nacional y al nacionalismo de derecha con conciencia nacional y sin amor al pueblo”. Esta ardua faena lo llevó por caminos difíciles, siempre discutido por las tradiciones políticas que intentó unificar. El Socialismo Nacional tendría momentos de amplia difusión y futuro promisorio, especialmente en los tiempos en que Perón utilizaba el concepto en cartas y discursos. Pero en poco tiempo comenzó a opacarse, coincidiendo también con la distancia que el General tomó de esa palabra inquieta: socialismo.
Galasso recupera una vida política y militante, de un autor profundo como fue Hernández Arregui. En las banderas no se ve su estampa, ni su nombre suele acompañar cartillas bibliográficas. Es uno de esos malditos que el historiador nacional viene recuperando de hace rato. Es que ciertamente la herencia que nos dejan sus libros, como Peronismo y Socialismo, complejizan de un modo incomodo nuestro presente; y mucho más a esa década del ´90 con su peronismo neoliberal avasallante. Le cuesta a cualquier tradición política actual retomar sus conceptos, intentar continuar su camino. Esto no significa que hayan perdido vigencia sus planteos, sino que nos habla de diferentes momentos en la lucha por la liberación nacional.
Tampoco se recupera como es debido su aporte fundamental a la descolonización pedagógica. Imperialismo y cultura es un tratado en el cual se analiza el modo en que los imperios construyen nuestra sensibilidad, como apelan a la cultura para imponer sus designios. Y cómo los artistas, si no encuentran una raigambre nacional, se pierden en los oropeles que las elites locales les ofrecen par satisfacer sus sueños de gloria. En dialogo con las industrias culturales adornianas, pero con el gesto combativo de un Benjamin militante, Hernandez Arregui persigue en este libro un camino hacia la formación de la conciencia nacional, aquel anhelo de Patria liberada que nunca abandonaría. Es fundamental volver sobre este texto en el presente, cuando las industrias culturales continúan mediatizando nuestra percepción de la realidad.
Galasso también retrata al hombre, a ese estudioso erudito que supo involucrarse en las luchas políticas, y que se permitió la duda y la acción, desde Yrigoyen a Perón. El hombre que abrazo tempranamente el peronismo, y que sufrió las luchas con un Estado burocratizado por lamebotas oficialistas, que le salían al paso entre gritos de zurdo e infiltrado. El final del segundo gobierno de Perón ofrece múltiples enfoques que juzgamos fundamentales, uno de los cuales es el alejamiento de los intelectuales que se habían comprometido con el movimiento, de los puestos de acción política del gobierno. Jauretche, Cooke, Hernández Arregui, más el silencio de Scalabrini Ortiz y la caída en desgracia de Domingo Mercante; son sucesos que aun permanecen en una nebulosa que nos impide comprender sus implicancias. En este trabajo, Galasso revela las vicisitudes de Arregui ante Control del Estado, en ese fin de época que fueron los últimos años del peronismo histórico.
Pero también retrata la lucha en la resistencia, y el trabajo fundamental en la conformación de espacios que fueron aprehendiendo nuestra historia, y se permitieron releer aquello que les parecía inasible: el peronismo. La peronización de las clases medias es una nota saliente de la década del ´60, y quizás sea una de las características que hoy compartimos con aquella era tumultuosa. Los pensadores nacionales volcaron su labor militante en dicha empresa, con el fin de esclarecer las mentes colonizadas. Esa tarea que aun hoy cumplen, cada vez que un nuevo lector accede a sus textos.
“Soy peronista porque soy marxista. Es decir, por adecuación objetiva de mi pensamiento al grado de desarrollo de la conciencia política del proletariado nacional y cuyo símbolo es Perón”, decía Hernández Arregui en 1960. Casi como si abriera la década con esa frase, que tiene el fulgor de condensar toda la problemática de una generación, que sin embargo no era la suya. Un joven viejo fue, y sigue siéndolo. Sus ideas no se marchitan.
Merece una mención aparte el prólogo de Horacio González en esta reciente edición. Dice de su tarea: “sin vulnerar la tarea de prologuista parsimonioso pero sin dejar de ir un poco mas allá de lo circunspecto que suelen ser los prólogos – y el querido amigo Galasso seguro lo querría así también”. Y sin dudas que lo hace, ya que se interna en la lectura de la tragedia de esta escritura “pastoral” de liberación. Analiza los pliegues del peronismo y su relación con el socialismo, las raigambres de la escritura de Arregui, el cambio de nombre de su revista tras la muerte de Perón: Peronismo y Socialismo pasa a ser Peronismo y Liberación. “Hernández Arregui siempre había querido resolver la paradoja de un socialismo que no poseía prácticas históricas acordes con sus audaces promesas, y un peronismo carente de nombres que revelaran el futuro emancipado de la humanidad, pero que englobaba las prácticas que en germen conducían a la emancipación”, dice González. Audaces palabras para enmarcar la lectura del pensamiento de un autor difícil, y que comprendió las dificultades que creaba al asumir su camino de búsqueda intelectual y política. No sólo por las bombas que intentaron matarlo, sino el desafío a la creación en los marcos de dogmáticas construcciones ideológicas, tanto del peronismo como del marxismo.
Por último, remarcamos de González su preocupación por un gesto final de Hernández Arregui en su libro Peronismo y Socialismo. Narra Galasso que el autor intentó generar un texto que permitiese una lectura más amplia, menos específica. Intenta “la última ruptura con mi conciencia de clase media, el despojamiento de los últimos restos de formación universitaria. Mi tarea de crítica a la clase media ya la he cumplido, ahora escribiré para la clase obrera”, dice en 1972. Se pregunta entonces González “¿Qué escritura puede tener el don de movilizar conciencias? (...) La hipótesis didactista del ultimo Arregui no deja de ser una opción tan dramática como la escritura de alta escuela con la que convivió toda su vida. Escritura un tanto severa, con ironías bien forjadas por el materialista que se burla de la ilustración cosmopolita. No obstante, Arregui es parte de lo que podríamos llamar la ilustración popular, un concepto que es portador de casi toda la tragedia de la historia intelectual argentina”. Cerramos con estos dilemas del trabajo intelectual, de las letras del campo nacional que intentan sembrar conciencia con la oreja puesta en el sentir popular. González revela esa epopeya pero también la tragedia que encierra, y la lucha aun irresuelta, que debemos afrontar.