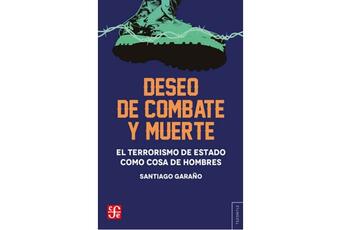Tucumán: crónica de una muerte anunciada
Por Franco Carletto*
A las 6 de la madrugada del domingo el teléfono celular de Angie disparó el flash de la cámara y congeló para siempre la última sonrisa de Horacio Zamorano. Fabrizio, hermano de Angie, subió la foto a su cuenta de Facebook y escribió: “Que piola la estamos pasando”. “Horacio estaba feliz anoche. Cobraba el lunes y tenía pensado comprar la entrada para el recital de la Mona Jiménez. Íbamos a ir todos juntos”, cuenta Angie.
La noche del sábado comenzó con un dolor de cabeza para Mercedes, madre de Horacio. “Se fue con unos amigos a la plaza Urquiza y cuando volvió me dijo que se iba a bailar”, cuenta la mujer. Horacio no podía consumir bebidas alcohólicas porque estaba tomando unas pastillas recetadas por médicos del Hospital Obarrio para controlar la abstinencia. “El domingo pasado Horacio tomó veinte pastillas y se intoxicó. Lo llevamos al Obarrio y los médicos le aplicaron un inyectable y le recetaron pastillas para la abstinencia”, relata Mercedes.
Cuando regresó a su casa del barrio El Sifón, Horacio le dijo a su madre que tenía pensado salir a bailar para festejar el cumpleaños de un amigo. “¿No confiás en mí, mamá?, te prometo que no voy a tomar alcohol”, le dijo antes de salir. A las 3 de la madrugada Horacio regresó a su casa y le dijo enojado a su madre que no pudo entrar al boliche porque no tenía plata para pagar la entrada. “me voy a la casa de un amigo, ahí se juntaron. No te preocupes que ninguno está consumiendo”, dijo antes de dar un portazo.
Cerca de las 7, Horacio entró a su casa y buscó a Mercedes. Cuando la encontró, durmiendo, se acercó, le dio un beso y le dijo “gracias mamá”. Horacio temblaba en todo su cuerpo. Mercedes sabía lo que estaba pasando: el efecto de las pastillas recetadas por los médicos había caducado y Horacio necesitaba consumir. Ante la negativa de Mercedes de darle plata, Horacio salió despavorido a la calle, rompiendo todo lo que encontraba a su alcance.
Minutos más tarde, Mercedes escuchó la peor noticia de su vida. Su hijo se había ahorcado en un terreno ubicado a 50 metros de su casa. Su cuerpo yacía sobre el piso de tierra, con una soga de alambre atada al cuello.
La policía forense tardó cinco horas en buscar el cuerpo. La intimidad y el dolor de la familia Zamorano fueron manoseados descaradamente. El cuerpo sin vida de Horacio fue ‘visitado’ por vecinos de diferentes barrios, policías, empleados del Ministerio de Desarrollo Social y hasta los mismos dealers que le vendían paco.
Hay algo que no deja de sorprenderme: una decena de niños que no superaban los 7 años de edad se acercaban al cuerpo y lo miraban con una frialdad que causaba estupor. Aquí en la ciudad hay que mentirles a los niños que el ser querido se fue al cielo. Allá en los barrios, donde el estado no existe, donde los derechos son privilegios, los niños no necesitan ninguna explicación. Ellos saben que el ser querido no se fue a ningún cielo. Saben que se murió por fumar paco. La muerte, que debería ser algo ajeno a ellos, forma parte de su cotidianeidad. Los niños participan del ritual de la muerte de la misma forma que los adultos. Para ellos la muerte se naturalizó, saben que en un par de años, cuando lleguen a un pico de consumo, les tocará la misma suerte. Para ellos, que viven en el infierno, es utópico pensar en la existencia de un cielo.
“¿Sabés lo que es para una madre ver a su hijo cortándose los brazos con un vidrio?”, me dice Mercedes y estalla en llanto. Yo bajo la mirada, no puedo verla llorar. Apago el grabador y le pongo un punto final a la entrevista, que llevaba apenas unos minutos. “Creo que todavía no es momento para hablar. Quiero respetar sus tiempos”, le digo. “No te preocupes, yo estoy tranquila, y quiero contar mi historia”, me responde Mercedes.
Horacio tenía 18 años, diez hermanos y una historia de vida desgarradora. Su familia vive sobre un pasillo angosto del barrio El Sifón, en una casa violentamente precaria, hecha con tablas y chapas. El infierno de Horacio comenzó cuando tenía 5 años, allá por el año 2002, cuando le diagnosticaron un cuadro severo de desnutrición. A los 10 años, Horacio conoció a su peor enemigo, el paco. Allí comenzó el calvario de Mercedes, que se cargó al hombro las miserias de su hijo y dejó parte de su vida en la lucha contra los dealers. “Seguí adelante, porque cada paso que des es el paso que yo voy a dar al lado tuyo. Aquí vamos a salir adelante juntos”, le decía Mercedes a su hijo cada vez que sufría una recaída.
Lo que resulta difícil de creer en un principio se clarifica cuando uno entra al barrio. Suena hasta sensata la opción del suicidio si se comprende la magnitud real de la miseria en la que viven los vecinos del barrio. La pobreza estructural es un problema que el gobierno no supo o no quiso resolver en estos últimos doce años. En la página oficial del Ministerio de Salud Pública puede leerse que “en Tucumán existen tratamientos gratuitos, con métodos innovadores y profesionales capacitados. (…)El Sistema de Salud cuenta con una importante oferta asistencial para poder dar cuenta de esta demanda”. Sin embargo, los hospitales públicos de la provincia, salvo el Hospital avellaneda, no cuentan con un protocolo de asistencia de adicciones. Los pacientes reciben un inyectable y regresan a sus casas, a sus barrios, al mismo contexto de consumo.
Intentando salvar la vida de su hijo, Mercedes llevó a Horacio a un centro de rehabilitación en Córdoba. El tratamiento resultó un completo fracaso: al cumplirse el primer mes de internación, Horacio se escapó y volvió a Tucumán. Al regresar, Mercedes lo llevó al Hospital Avellaneda, donde no fue recibido por ser menor de edad. Finalmente, Horacio terminó haciendo un tratamiento ambulatorio en el Hospital Obarrio. El tratamiento que reciben los pacientes roza la obscenidad y hasta suena a un chiste de mal gusto. Horacio, adicto al paco y a las patillas, recibía un inyectable y regresaba a su casa con un manojo de pastillas, recetadas por los médicos para ‘controlar la abstinencia’.
La noche cae en el barrio y la familia de Horacio sigue esperando que el gobierno le brinde el servicio de sepelio gratuito. “Hubo un problema con el acta de defunción, por eso se está demorando el cajón”, dice uno de los hermanos de Horacio. Mientras me alejo del barrio, algo me sigue sorprendiendo de sobremanera. Pese a la oscuridad absoluta de los pasillos internos del barrio, las mujeres pueden identificar a sus hijos a través de las siluetas, a una distancia de hasta 30 metros. Dicen que la visión nocturna se entrena. Esta ‘cualidad’ es el resultado de años deambulando por las calles buscando a sus hijos en las esquinas.
En un barrio donde los pobres son votos, la violencia un juego y la muerte una solución, Horacio no perdió nunca su niño interior. Tal vez por eso no soportó la presión de un contexto político, social y económico que lo asfixiaba y decidió viajar sin escalas a ese cielo que siempre soñó.
*Periodista de Agencia de Prensa Alternativa