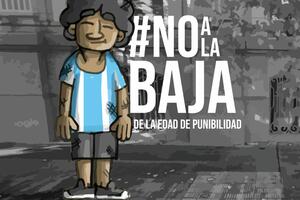Bahía Blanca: la UNS y un polémico Código de Convivencia
Por Diego Kenis, desde Bahía Blanca I Apuntan a un marco sancionatorio, se superponen con el Código Penal y ninguno menciona como miembros de la comunidad académica a los internos que cursan en prisión ni problematiza en torno a la eventual inscripción de represores como alumnos. De aprobarse en particular, el proyecto de la mayoría penará la divulgación de información en una casa de estudios que registra casos de docentes y alumnos comprometidos con la dictadura.
Andrés Bouzat. Sebastián Arruiz. Mario Arruiz. Paula Carlaván. César Lombardi. Todos ellos son abogados y dictan clases en la Universidad Nacional del Sur (UNS), en cuyo Consejo Superior Universitario (CSU) brindaron un espectáculo que podría calificarse de cómico si no fuera por la seriedad que conlleva el tema en cuestión. Dos dictámenes proponían un Código de Convivencia para reemplazar al Reglamento Disciplinario de la última dictadura, que estuvo vigente hasta 2011.
Ideólogos de dos proyectos que coincidían en un carácter meramente sancionatorio, los letrados se disputaron en una maratónica sesión la aprobación de aquel al que defendían, en un debate que sumó entre sus condimentos la increíble acusación de plagio en la redacción de un proyecto de código normativo que incluía entre las faltas a sancionar el plagio. Repasar los aspectos salientes de ambas iniciativas, en especial la que logró aprobación en general al cabo del debate, ilustra sobre la sangre azul que creen tener algunos miembros de la comunidad universitaria, además de revelar estrategias que permitan proteger de la opinión pública a colegas y compadres con vinculaciones probadas con la última dictadura cívico militar.
Un dato: todos los nombrados al comienzo de la nota respaldaron la continuidad de Gloria Girotti como docente de la UNS en 2011, cuando la abogada ya había sido acusada por el fiscal Abel Córdoba de participar en interrogatorios bajo tortura a personas secuestradas por el Ejército durante el imperio del Terrorismo de Estado en el país. Al grupo cabe sumar a la economista Andrea Castellano, cuya firma también aconsejó aprobar uno de los dictámenes. Ex candidata a rectora, Castellano lidera la agrupación docente Línea PHI, que desniveló la votación pro Girotti en 2011. Cuando debió buscar abogado defensor para su hijo, finalmente condenado por el homicidio de Tomás Osorio, escogió a Rubén Diskin, pariente político de Vicente Massot y dos años más tarde defensor también de Hugo Sierra, un letrado procesado por su participación en el plan criminal de la dictadura.
Algo de cordura puso al debate el decano de Ciencias de la Salud Pedro Silberman, quien hasta abril pasado se desempeñó como responsable de una Subsecretaría de Derechos Humanos por cuyo seno no pasaron los proyectos para su consideración por parte de los organismos que forman parte de su Consejo Asesor. Al adelantar su abstención, Silberman indicó que “estoy en contra de la construcción de un Código de Convivencia que es un régimen disciplinar que no tiene nada de convivencia, sino que está establecido por normas y valores de un sector cuestionado que intenta establecer una norma de conducta y cuáles son las desviaciones posibles”.
Son Códigos…
Al poner la lupa sobre el carácter sancionatorio, Silberman apuntó a un eje filosófico que no fue tomado en cuenta en el debate previo y cuya ausencia acentúa el poder de quienes ya lo tienen, si se toma en cuenta la preeminencia docente sobre alumnos y trabajadores en los órganos del cogobierno. Los estudiantes se encuentran condicionados siempre por las calificaciones académicas que los docentes deciden, mientras que a los trabajadores los condiciona nada menos que el salario. Incluso la conformación de la Comisión de Convivencia propuesta por el proyecto aprobado en general deja ver esta matriz, al establecer dos escaños para docentes, otros dos para estudiantes y un único para trabajadores. Eso facilita el castigo a la otredad. “Para que haya un a- normal debe haber una norma. Y cuando uno genera una norma con tanta minuciosidad, inmediatamente se genera un anormal”, amplió Silberman en un reportaje radial. Por si fuera poco, los requisitos para formar parte de dicha Comisión serán los mismos que para ser candidatos a consejeros departamentales o superiores, lo que supone para los estudiantes un requisito académico y excluye a un amplio sector del alumnado que, por razones que incluyen la situación socioeconómica de cada uno, no logró avanzar en sus carreras.
Ambos proyectos se superponen por otra parte con el Código Penal, que contempla una pena de entre seis meses y dos años a las amenazas que los dos proyectos planteaban sancionar por su cuenta en el ámbito académico, habilitando un doble proceso que podría aceptarse en un ámbito de pares como el Colegio de Abogados pero asoma peligroso tomando en cuenta la existencia en la vida universitaria de tres claustros con intereses muchas veces encontrados.
Por otra parte, el proyecto defendido por la minoría de Carlaván y Lombardi no tipifica qué debería hacerse en caso de encontrarse culpable de un delito encuadrable al acusado. El de mayoría, respaldado por el resto de los letrados que esta nota menciona, indica en cambio que “si del resultado de la investigación surge que la conducta es pasible de ser encuadrada como delito en los términos del Código Penal de la Nación, se deberá instar a las autoridades correspondientes a realizar la denuncia pertinente”, por lo que la letra fría quita de la esfera de la víctima la posibilidad de denunciar o no la falta en cuestión ante la Justicia ordinaria.
Aunque en un caso se trataba de delitos perpetrados fuera del ámbito académico y los que el proyecto enuncia son imaginados dentro de la Torre de Marfil, se encuentra además en dicho párrafo la filosofía inversa a la que los defensores de Girotti esgrimieron para permitirle continuar en su desempeño docente luego de las acusaciones de fiscalía que la enfrentaban con los preceptos morales que establece el Estatuto universitario. En aquella oportunidad, citaron el principio de inocencia y adujeron que debía esperarse a que la Justicia ordinaria definiese su situación para poder decidir sobre el punto puertas adentro de la UNS. Si Rodolfo Walsh hubiese esperado que la Justicia le aporte certezas, “Operación Masacre” jamás habría existido.
Tras los muros
Ni los textos en pugna ni el debate en el que se discutieron permitieron a los consejeros de la UNS visibilizar a los sectores que forman parte de la comunidad académica pero son sistemáticamente ninguneados por la institución, como los internos que cursan estudios universitarios en la Unidad Penitenciaria 4 o los trabajadores tercerizados que, si bien no forman parte formalmente de la UNS, pasan entre sus paredes una jornada laboral cuyas horas superan a las de los empleados de planta. De acuerdo al Código de Convivencia que recibió aprobación general mayoritaria, y será discutido el miércoles en particular, estos trabajadores sólo encuadrarían en la figura del “visitante”, que encubre su situación laboral mediante una lógica perversa del eufemismo.
La despreocupación por la situación de los estudiantes internos de la UP4 también marca el grado de humanidad de los redactores, sobre todo si se toman en cuenta los números y relatos denunciados año a año por el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria respecto de la situación que se vive en los penales bajo control del Servicio Penitenciario Bonaerense. No parece que el mejor modo de proteger a los internos de las torturas y garantizar su acceso a la educación sea el excluirlos, incluso enunciativamente, de la comunidad académica de la que tienen vocación de formar parte.
El debate que no fue
Perdidos en una discusión por determinar quién tenía la vara sancionatoria más larga, los intelectuales que forman parte del CSU de la UNS olvidaron cuanto menos plantear un punto: qué ocurre si al inscribirse como alumno un represor condenado, enjuiciado o procesado por delitos de lesa humanidad aspira a “convivir” con una comunidad universitaria que incluye a víctimas del Terrorismo de Estado y a personas con reparos respecto de compartir un mismo ámbito de distribución del saber con genocidas sin escrúpulos.
El punto ya ha generado debate en otras casas de estudios a partir de la efectiva inscripción de un represor, algo que perfectamente podría ocurrir en la UNS. El propio Departamento de Derecho fue escenario de este modo de convivencia, aunque en el rol pedagógico inverso: durante el alegato que expuso en el juicio a represores del V Cuerpo que concluyó en septiembre, el fiscal Córdoba relató el caso de Anahí Junquera, hija de los desaparecidos Néstor Junquera y María Eugenia González, que dejó de cursar la carrera de Abogacía tan pronto como advirtió que su profesor Hugo Sierra era el mismo que como secretario del Juzgado Federal 1 en 1976 firmaba por la negativa los hábeas corpus que sus abuelos presentaban por sus padres. La revictimización que el antecedente expone no sirvió para problematizar en el CSU el concepto de “convivencia”.
El juicio a represores que se desarrolló entre 2011 y 2012 finalizó con condenas ejemplares. Entre ellas, se incluye la sentencia a prisión perpetua al coronel y abogado Jorge Mansueto Swendsen. Al final, lo primero es la familia: la pareja del represor, fallecida en 2011, era hermana de Guillermo López Camelo, docente del Departamento de Derecho como los mentores de los proyectos que eludieron mencionar el eventual caso de inscripción de criminales de lesa humanidad.
La casilla de correo electrónico de López Camelo fue una de las que recibió la invitación a una finalmente suspendida cena de despedida al procesado Sierra, organizada por el hoy fiscal general y también docente de Derecho de la UNS Alejandro Cantaro. Tanto Sierra como Girotti están acusados de participar en el mismo circuito criminal que le valió la condena a prisión perpetua al cuñado de su colega, el también abogado Mansueto.
Los legajos están bien guardados
Especial énfasis puso el proyecto finalmente aprobado en general en tipificar como falta el “hacer uso o divulgar documentación e información privada de la comunidad universitaria y de la Universidad Nacional del Sur para fines que no sean el trabajo de la misma”. A esta conducta la ubica en el conjunto de aquellas que “no habilitan la instancia conciliatoria” que sí prevé para faltas como “agredir físicamente o ejercer coacción psicológica o moral sobre otro miembro de la comunidad universitaria” o “discriminar por motivos de raza, religión, afiliación política, sexo (NdR: no “elección sexual”), edad, nacionalidad, discapacidad, conformación física, enfermedad”. En pocas palabras: tomando en cuenta este dato y al no especificar el Código aprobado una escala de gravedad definida, cabe concluir que divulgar información institucional, que debería ser pública de todos modos, es para los consejeros que promocionaron el cuerpo normativo más grave que darle una paliza a una persona, amenazarla o discriminarla por alguno de los motivos que enumeraron.
Al no puntualizar excepciones, y dado el amplio significado que puede tener el carácter de “privado” que enuncia, el párrafo mencionado constituye un grave riesgo para la transparencia institucional, el debate interno y externo y el acceso a información de interés público, en el marco de una institución que aún no ha dado cuentas sobre el accionar que muchos de sus miembros desplegaron durante la dictadura. La UNS, por caso, no ha revelado todavía cuántos de los agentes de inteligencia de la dictadura que el Ejército reconoció en 2010 pasaron por la institución.
Uno de los nombres que el listado incluye es el del docente de Derecho Néstor Montezanti. Eso no es todo: la información desclasificada revela además que se desempeñó bajo la figura de “asesor universitario”. Si algún ciudadano quisiera acceder a su legajo para verificar datos, tropezaría con la celada que el Código marca al señalar como falta la divulgación de “documentación e información privada de la comunidad universitaria”. Nada es casual: el Código fue defendido con vehemencia por Mario Arruiz, quien evidenció su afinidad ideológica con Montezanti cuando ambos formaron parte de la lista de docentes “Fundacional”. Los acompañaban Hugo Sierra y Luis Esandi: el abogado detenido por delitos de lesa humanidad y el juez ad hoc que con premura lo liberó. El 18 A, mientras Arruiz marchaba junto a su hijo por las calles bahienses para protestar contra el gobierno nacional, Montezanti firmaba la carta que los presidentes de las Cámaras Federales remitieron a la Corte Suprema para frenar diversos aspectos de los proyectos impulsados por el Ejecutivo para la democratización del Poder Judicial.