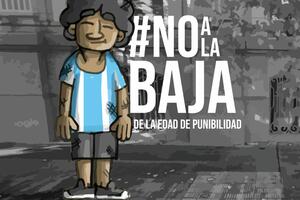Conicet: "Las empresas argentinas no son la burguesía paulista que contrata recursos calificados"
Agencia Paco Urondo: Es un honor haber traído a Ana Natalucci, doctora en Ciencias Sociales. Natalucci, ¿cómo está la situación en CONICET?
Ana Natalucci: Esta situación se produce todos los años para esta fecha, cuando se conocen los resultados de las convocatorias a becas y de ingreso a carrera. La particularidad de estos dos últimos dos años es que el Directorio de CONICET amplió el porcentaje de discrecionalidad con el que otorga becas. Y eso generó el malestar que transcendió a los medios de comunicación.
APU: ¿Qué significa que “el Directorio amplió la discrecionalidad”?
AN: Hay convocatorias anuales que están fijadas por fechas donde cada uno puede presentarse en una categoría de acuerdo con sus antecedentes y el nivel académico en el que esté. Esto es, si está formándose para hacer un doctorado o ya se doctoró. ¿Qué quiere decir que el Directorio amplió su discrecionalidad? En un momento el 100% de las becas o el 95% se definían por el orden de méritos elaborado según criterios de excelencia académica que fija la misma institución. El año pasado ese porcentaje se redujo al 80% por orden de mérito y el 20% a discrecionalidad del CONICET; y este año fue del 70 - 30 respectivamente. Esta diferencia fue justificada por el ministro (de Ciencia, Técnología e Innovación Productiva) Lino Barañao y por la presidenta de CONICET Marta Rovira como vacancia geográfica o temática.
APU: ¿El Directorio es nombrado por Rovira y Barañao?
AN: No. Ese directorio es elegido. Hay cuatro grandes áreas científicas: Ciencias agrarias, Ciencias de la salud, Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias Sociales y Humanidades. Esas cuatro áreas son elegidas por investigadores de la institución. Esto es relativamente nuevo ya que durante mucho tiempo el CONICET no tuvo funcionamiento, con lo cual tenía poca actividad.
APU: Como una fuerza endogámica de la universidad.
AN: Sí. Luego el Ministerio designa una persona que se ocupa de la coordinación de áreas de investigación, un representante por las provincias. Asimismo, hay representantes de las organizaciones del agro, la Sociedad Rural y de la industria, la UIA.
APU: ¿Y del trabajo?
AN: No, del trabajo no hay.
APU: ¿Este porcentaje del 30% no tiene que ver con el orden de mérito?
AN: Lo que pasa es que como el CONICET no publica los órdenes de mérito, esto es quién tiene el puesto 1 al 100, no terminamos de dilucidar qué es lo que sucede. La institución afirma que el 30% de las becas que distribuye se les otorga a postulantes que fueron incluidos en los órdenes de mérito de las comisiones asesoras.
APU: ¿No aparece nunca el listado?
AN: No aparece nunca el listado con el puntaje. En becas uno sabe cuántos puntos sacó porque suben los dictámenes a lo que nosotros llamamos INTRANET, que es un sistema informático interno. O sea que a nivel intrainstitucional uno sabe qué cantidad de puntos sacó, pero lo que no se sabe es lo que llamamos línea de corte. Esto es, hay cien becas de postdoctorado y entonces salen los cien primeros. Es lo que uno pensaría. Bueno, no. Hay gente que tuvo 98 puntos sobre 100 y no le salió la beca.
APU: ¿Y hay gente con menos de 98 puntos que entró?
AN: Exactamente. Lo que no está claro es cómo se decide quién entra y quién no. Efectivamente en los últimos años se ha invertido mucho en materia de ciencia y técnica. Sólo aquellos que quieren usar el conflicto para oponerse al gobierno pueden negarlo. Si no uno ve los números, la carrera de investigador se abrió, estuvo cerrada durante el menemismo y la Alianza y hoy entran aproximadamente 500 investigadores por año.
APU: Sumando a planta 500 por año.
AN: Sí, a la planta permanente. Después hay 1.500 becas por año. Lo cierto es que ha habido cambios. El problema es que no ha habido planificación estatal acerca de qué hacer con la cantidad de doctores que se forman. En un primer momento, eso tenía que ver con una evaluación de la fuerza de trabajo en la Argentina, se trataba de una fuerza muy poco especializada. Y si uno quiere tener una industria de alta calificación, lo que hay que hacer es que la gente se doctore. Y eso, mirando el espejo de Brasil que es el horizonte. Por eso se invirtió tanta plata. Lo que pasa es que esto no es Brasil y las empresas argentinas no son la burguesía paulista que contrata recursos calificados. Lo que termina sucediendo es que hay un montón de gente que se doctora y después no tiene trabajo. En ese sentido hubo poca planificación. Ahora hay mucha gente sobrecalificada, por lo que no encuentra trabajo en el ámbito privado, ni tampoco en el ámbito público.
APU: ¿Pero es la responsabilidad del Estado resolver la situación laboral de los doctores?
AN: Depende. Se requiere determinada planificación estatal, de lo contrario lo que sucede es que el estado financia recursos humanos sobrecalificados que al no encontrar trabajo generan una nueva fuga de cerebros. Yo no estoy de acuerdo con que el estado invierta para que algo después se transforme en un bien privado y el país no reciba ningún tipo de beneficio. Porque, para ser claros, uno lo que recibe en este tipo de becas es no sólo la educación gratuita brindada por la universidad cuando obtuvo un título de grado, sino que además después tenés cinco años de un doctorado. Con lo cual yo creo que eso debería tener algún tipo de retribución al estado. Si no, ¿para qué el Estado financiaría postgrado? En general, los estados que han financiado fuertemente el postgrado es porque eso ha repercutido en términos de la matriz productiva. Eso mejora los estándares de vida de una sociedad.
APU: El estado público de esta discusión sobre CONICET ¿sirve para discutir la planificación de los recursos humanos más calificados de Argentina?
AN: Hay dos debates. Hay uno que tiene que ver con la transparencia que hay que exigirle al CONICET. El respeto de los órdenes de mérito, explicitar los criterios de selección, que es lo que sucede en cualquier tipo de convocatoria. No se pueden aducir vacancias geográficas una vez que la convocatoria ya está cerrada.
APU: Parece una justificación.
AN: Cuando uno mira los resultados se da cuenta que no hay vacancia geográfica. Lo que hay es estímulo a que la gente se radique en las universidades del Conurbano, contra lo que se llama las universidades grandes: UBA, La Plata, Rosario y Córdoba. A mí no me parece mal fomentar la investigación en las universidades del Conurbano. Además algunas tienen un proyecto educativo muy interesante. Lo que pasa que eso se tiene que aclarar antes porque cualquier postulante puede optar por ir a una universidad del conurbano. Y la otra discusión es para qué se financia todo esto. Sobre todo porque la Argentina está haciendo cosas como lanzar cohetes al espacio, robótica, genética, hay cuestiones médicas. En términos de política pública hay reformas pendientes, en el cual los doctores querrían intervenir.
APU: Otro de los temas es cómo el graduado retribuye al Estado y a lo social. Ahí también a futuro va a haber un conflicto.
AN: O cómo el Estado en realidad le interesa que eso suceda. Porque por ejemplo, hay una resolución que firmó Néstor Kirchner en 2004. Hasta 2003 las universidades podían participar de cualquier convocatoria como consultoras como cualquier privado. Kirchner firma que las universidades nacionales en cualquier tipo de concurso por consultoría iban a tener un lugar prioritario. Ahora, eso se paga. Y es pagar doble un trabajo, porque la universidad debería hacer gratuitamente al Estado un trabajo de consultoría. El Ministerio de Desarrollo Social, el de Trabajo tienen observatorios acerca del tipo de política pública que implementan, como de los programas sociales, la AUH o Argentina Trabaja. Hay un montón de académicos que investigan esos programas. Bueno, el Ministerio los contrata aparte.
APU: ¿Aparte de la universidad?
AN: Aparte o contrata a la universidad. Si el Estado articulara habría mucha más racionalidad en el uso de recursos. Hay becarios que dedican cinco años de su vida a investigar estas cosas, que podrían servir para los ministerios. Muchas veces hay reticencia de funcionarios a que la universidad intervenga, haga sugerencias. Eso también es un doble debate. Los universitarios podrían hacer mucho más de lo que hacen. Pero también los funcionarios son reticentes. Yo imagino un esquema donde en vez de que en el Directorio estuviera la UIA o de la Sociedad Rural hubiera representantes de los ministerios de Industria, de Trabajo y de Ministerio de Desarrollo Social. Así podés establecer áreas estratégicas. Nosotros nos la pasamos escribiendo informes que no lee nadie acerca de lo que hacemos. Hay investigaciones sistemáticas que podrían servir mucho si hubiera una articulación del Estado. Y la falla grande del ministerio de Ciencia y Técnica es no generar un programa nacional. Es un sector muy disperso y después de cuatro años tenemos una estructura ministerial que absorbió al CONICET, que era una institución descentralizada de la Secretaría de Ciencia y Técnica dependiente del ministerio de Educación, pero todos los otros organismos que se dedican a la ciencia no fueron incluidos.
APU: ¿Si una buena parte de los componentes del Directorio vienen del sistema universitario el problema no es de la universidad como feudo cerrado?
AN: Más o menos. Porque la gente que conduce el CONICET en general viene de ciencias exactas y es gente que ni siquiera tiene cargo docente. Porque con el CONICET tenés dedicación exclusiva; o sea, es tan alocado que un investigador no está obligado a dar clases. Lo cual es un problema grave, porque vos investigás pero ni siquiera formas recursos humanos.