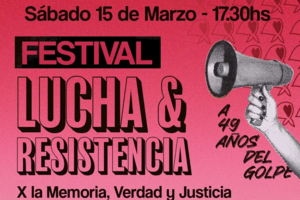¿Dónde está Julio López?
El estado de la causa judicial / ¿Quién es Etchecolatz?
Julio López: arte y política / Fotos: stenciles que piden por él
Revista Barcelona: una mirada desde el humor
Entrevistas: Miguel Graziano (biógrafo de López) / Hugo Cañón (Com. Pcial. de la Memoria) / Daniel Feierstein (sociólogo) / Giselle Tepper (H.I.J.O.S.) / Myriam Bregman (abogada) / Pablo Russo (periodista)
*****************
Por Juan Ciucci y Nicolás Bondarovsky
Desde el año 2003, se ha presenciado un cambio drástico y profundo en materia de Derechos Humanos por parte del Estado argentino. Con la presidencia de Néstor Kirchner, se tomó la decisión de que los mismos pasen a ser políticas de Estado. Antes, se intentaba consolidar el olvido, a través de la estigmatización o de la impunidad.
Los cómplices del golpe cívico-militar de 1976 apoyaban éste olvido y fomentaban teorías de reconciliación ligadas al poder que les permitía imponer su lectura del genocidio. Citaban como ejemplo los casos de Chile o España, donde aún hoy han quedado impunes los crímenes llevados adelante por las dictaduras genocidas de Pinochet y Franco.
Los organismos de derechos humanos respondieron a esas campañas con el contundente “Ni olvido ni perdón”, en tanto que los H.I.J.O.S. retrucaron con un “Si no hay justicia hay escrache”. Esa militancia permitió sostener el reclamo de justicia. Era un reclamo contundente: No olvidar quiénes eran los genocidas que gozaban de impunidad.
El panorama cambió drásticamente al ser declaradas inconstitucionales las leyes de impunidad por parte de la Corte Suprema de Justicia. Antes, el Congreso Nacional las había derogado, brindando un respaldo político fundamental para la lucha por lograr encarcelar a los genocidas. El kirchnerismo –como proceso político- demostró la voluntad de acompañar desde el Estado la lucha popular por Verdad y Justicia. Organizó el andamiaje necesario para convertir en políticas de Estado esa voluntad.
Los juicios fueron la oportunidad de recuperar la memoria como un acto de justicia. Los relatos volvían a ser pruebas, el miedo comenzaba a ser derrotado. Nuevos testigos aparecían para brindar su testimonio, el marco social ahora los acompañaba. La lectura de las sentencias son festejadas en la calle, entre todos.
Desaparecido en democracia
El 18 de septiembre de 2006 sucedió lo que se pensaba no podía volver a suceder. Un testigo clave en el juicio contra el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz -mano derecha del exgeneral Ramón Camps- había desaparecido. No se sabía nada del paradero de Jorge Julio López, militante detenido-desaparecido durante la última dictadura militar. En el comienzo de la búsqueda, se perdió un tiempo fundamental al no encarar como correspondía la investigación. Entre la incapacidad de aceptar lo que estaba sucediendo y la complicidad de sectores del Estado con los genocidas, ese tiempo crucial se perdió. Se tardaron 19 meses en cambiar la carátula de la causa de "averiguación de paradero" a "desaparición forzada de persona".
"Los errores por negligencia manifiesta que ha cometido la policía de la provincia de Buenos Aires en sus distintas etapas investigativas deben culminar con su apartamiento en el rol de investigadora, ya que no ha demostrado un desempeño convictivo, eficiente y profesional en este proceso", dice el dictamen de abril del 2008 de la Sala I de la Cámara de Apelaciones del fuero federal de La Plata.
El caso dejó al desnudo que la política de protección de testigos no era la adecuada. Es evidente que no se contempló la capacidad operativa de resabios del aparato represivo, y menos aún su convivencia con sectores del Estado. Esa falla no sólo se cobró la vida de Julio López, sino que cuatro años después fue asesinada Silvia Suppo. Era la testigo más importante en el juicio por delitos de lesa humanidad contra el ex juez federal, Víctor Brusa, quien fue condenado a 21 años de prisión. Este caso tampoco ha sido debidamente esclarecido. Las criticas de abogados y organismos de derechos humanos a la política de protección de testigos continúa, y parece no haber avances al respecto.
Existen algunos puntos del proceso de la búsqueda de Verdad y Justicia que no han sido resueltos. La unificación de causas en los juicios contra los genocidas sucede sólo en algunos casos aislados, por lo cual los testigos deben revivir el horror cada vez que se abre un nuevo juicio. Los tiempos que necesita cada instrucción hacen vislumbrar la posibilidad de que los genocidas mueran sin condena. El tiempo es un factor problemático, por lo que urge una solución en este sentido.
En el caso de Julio López, su testimonio grabado es utilizado en otros juicios, en donde se convierte en un espacio de recuerdo y resistencia contra quienes quisieron desaparecerlo, al mismo tiempo que es una interpelación terrible a la sociedad: ¿Cómo se permitió que esto suceda?
Otro de los factores, es la camarilla judicial, abroquelada en torno a intereses de casta que posibilitan la impunidad. Muchos de los jueces vienen desde hace años desempeñándose en sus cargos y arrastran los conceptos conservadores de la justicia que apañó la impunidad durante 30 años. Por esto es que las causas muchas veces no avanzan si no son las propias víctimas las que las impulsan. Existe una complicidad ideológica de la corporación judicial con los resabios represivos de la dictadura. Los sobrevivientes comentan su suerte según el fiscal o el juez que les toque, donde pueden ser humillados o acompañados al brindar su testimonio. Todo depende del sujeto puntual que esté encargado de ejercer justicia.
Hay un ejemplo claro y reciente de cómo el Poder Judicial sigue siendo el ámbito más conservador y cómplice del genocidio. Días atrás concluyó el juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca con la condena de catorce genocidas. No hubo ningún miembro del Poder Judicial de Bahía Blanca integrando el tribunal porque no aseguraba de ningún modo la viabilidad de un juzgamiento justo por los vínculos con algunos de los acusados. Se lo tuvo que renovar por completo y así fue posible juzgar con jueces de otras jurisdicciones.
Desmantelar los resabios represivos de la dictadura y renovar el Poder Judicial son dos cuestiones sumamente importantes para lograr que el camino comenzado en el año 2003 no tenga nunca más un Julio López.