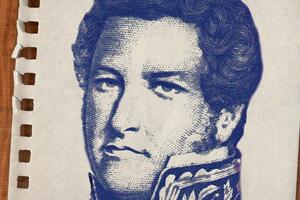La trampa del honestismo: el desafío de construir una nueva pedagogía nacional
Reducir la política a un juicio moral sobre quién es “más honesto” o “menos corrupto” no solo empobrece el debate público, sino que confunden causas con consecuencias y borra las huellas del saqueo. Cuando se equipara a quienes planificaron el vaciamiento y lo usufructúan con quienes apenas lo gestionaron o resistieron, se absuelve a los verdaderos responsables y se los cubre con el manto cínico de la equidistancia. Así, la moralina se vuelve el mejor refugio de la impunidad estructural.
En la Argentina persisten dos proyectos de país antagónicos e irreconciliables. Uno, con raíz en el contrabando portuario, subordinado al capital extranjero y a la renta financiera, que nunca pensó en gobernar el país real, sino en administrar su dependencia. De esa matriz antinacional derivan Alsogaray, Martínez de Hoz, Cavallo, Macri y Milei. El otro, aún inconcluso, hunde sus raíces en San Martín y se proyecta con Perón, que concibe al Estado como motor de desarrollo, a la soberanía como mandato histórico y a la justicia social como destino colectivo. Cada crisis que atravesamos —económica, política, institucional o cultural— no es más que una expresión episódica de una disputa estructural de largo aliento: la que enfrenta a dos proyectos de país con visiones irreconciliables sobre la Nación, el trabajo, la riqueza y el porvenir. No se trata de diferencias circunstanciales, sino de una pugna de sentido. Cada modelo sólo puede afirmarse negando al otro, porque detrás de cada uno hay una idea excluyente del destino colectivo argentino.
El reordenamiento global tras la crisis del petróleo
La crisis mundial del petróleo de principios de la década de los 70 fue un punto de inflexión también para la Argentina. El encarecimiento abrupto de la energía elevó drásticamente los costos de producción y provocó un quiebre en la competitividad de la industria nacional, desplazando los polos hacia los países centrales y afirmando la condición de proveedor de los países periféricos.
En el nuevo escenario internacional posterior a la crisis del petróleo, el 2 de abril de 1976 la dictadura de Videla —a través de Martínez de Hoz— contrajo una línea de endeudamiento externo con aval del FMI y la Reserva Federal. Lejos de impulsar la industria, ese capital financió la apertura importadora, la bicicleta financiera y la fuga. Así comenzó el modelo de subordinación al capital financiero global, cuyo núcleo beneficiario fue la élite empresarial asociada al régimen: Techint, Clarín, Acindar, Bunge Born, entre otros. No crecieron por competencia, sino por favores estatales del régimen genocida, así su expansión fue parasitaria, no productiva. Sin embargo, la dictadura no inventó su modelo económico; lo importó. Martínez de Hoz era abogado, no era economista, mucho menos militar, y el verdadero arquitecto de la política financiera fue Adolfo Diz, presidente del Banco Central, formado en la Universidad de Chicago bajo la órbita de Milton Friedman. Diz pertenecía a la “escuela monetarista” que, en los años setenta, exportó a toda América Latina las recetas de apertura irrestricta, desregulación, endeudamiento y ajuste. En consecuencia, la política económica argentina de la dictadura no fue, entonces, un proyecto autónomo y doméstico, sino la aplicación local de un plan diseñado en los centros de poder financiero internacional.
El andamiaje legal y jurídico de la dictadura económica
Integradas a esa política económica, el FMI y la Ley de Entidades Financieras (1977) se convirtieron en las principales herramientas institucionales para consolidar la dependencia. A esto se sumó la Ley de Inversiones Extranjeras (1976), que abrió de par en par la economía al capital foráneo, permitiendo la compra de empresas nacionales y la libre remisión de utilidades. La Reforma Financiera y del Mercado de Capitales (1977-78) completó el esquema, liberalizando los flujos financieros, convirtiendo al mercado en un territorio autónomo de especulación y fragmentando drásticamente la capacidad regulatoria del Estado. Leyes que son el andamiaje estructural de la dependencia económica y que aún hoy permanecen vigentes. Si el peronismo había encarnado la organización de los sectores populares, trabajadores, la justicia social y la construcción de un Estado soberano, a partir del 17 de octubre de 1945, la dictadura vino a arrancar de cuajo ese proyecto. Y lo hizo destruyendo su base productiva, persiguiendo su cultura política y sindical y aniquilando su representación social.
El pacto democrático
Tras la caída de la dictadura y la derrota en Malvinas en 1982, la transición democrática se dio en un contexto en que el poder militar se retiraba, pero el poder económico consolidado por la dictadura quedaba intacto. Enfrentar a la OTAN en nuestras islas fue también desafiar el núcleo del poder financiero occidental, y su respuesta no fue militar, sino silenciosa, política y estructural. El alfonsinismo convirtió en dogma la democracia formal: juzgar a las juntas por delitos de lesa humanidad, sí; cuestionar el modelo económico heredado, no. Bajo esa lógica, se aceptó la normalización con EE.UU. y los organismos internacionales, garantizando elecciones libres y pluralismo político, pero sin tocar los privilegios de los grupos económicos, financieros y mediáticos que se habían enriquecido con el régimen militar.
Al mismo tiempo, se afianzó una narrativa desmalvinizadora y antimilitarista que nos dejó en un estado de indefensión, sin épica, sin orgullo y sin política estratégica de Defensa propia.
Los mejores gobiernos populares después de Perón
En los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003 - 2015), la Argentina logró desendeudarse y ensayar una política de orientación nacional, recuperando márgenes de soberanía económica y reindustrialización. Sin embargo, ese ciclo, aunque fortaleció el mercado interno, recompuso al Estado social y el poder adquisitivo de nuestros salarios, no llegó a constituir un verdadero proyecto de liberación nacional. No alteró la arquitectura financiera heredada del Proceso ni desmontó los mecanismos estructurales de dependencia que seguían atando la economía al poder occidental. Por esto mismo, la matriz política y económica de la “década ganada”, fue desmontada por Mauricio Macri en apenas 6 meses.
La eficacia discursiva del modelo neoliberal
La demagogia es, en esencia, una distorsión interesada de una verdad inicial. En Argentina, el relato histórico forjado por la casta mitrista ha funcionado como una maquinaria cultural destinada a legitimar el poder antinacional. Desde hace décadas, las disputas políticas decisivas no se libran únicamente en el terreno económico o institucional, sino también —y cada vez más— en el lenguaje: en cómo se nombran las cosas, en qué conceptos se instalan como sentido común, en qué palabras se tornan incuestionables. Quien impone las palabras, impone los marcos de interpretación.
En ese sentido, la demonización del Estado y de todo lo público ha sido una de las maniobras más eficaces del neoliberalismo en democracia en términos discursivos que, obviamente, no nació de un debate honesto sobre eficiencia, sino de una estrategia premeditada para deslegitimar la intervención estatal y justificar la entrega de recursos al sector privado y al capital extranjero. Para robar, hay que mentir. Y esa mentira no es improvisada, más bien, responde a un guión preciso que permita la desposesión nacional. En la lógica neoliberal, el Estado es “ineficiente” cuando financia hospitales, universidades, obra pública o viviendas populares, pero resulta sorprendentemente eficaz cuando garantiza subsidios millonarios, beneficios fiscales, rescates financieros, contratos a medida, blanqueos o evasión legalizada. Es el viejo mecanismo de siempre, se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. Y para justificar este esquema, se despliega una campaña mediática sistemática que repite hasta el hartazgo la imagen de un Estado “corrupto”, “obsoleto” o “elefantiásico”. Así, la idea de que “lo público no sirve” se instala como sentido común, incluso en sectores populares que son los primeros perjudicados por la privatización o supresión de servicios esenciales, por caso la vivienda o el hospital. De este modo, el vaciamiento de lo público y la entrega de recursos estratégicos al capital privado se presentan como modernización o ahorro, cuando en realidad constituyen un saqueo encubierto.
Menem convirtió la corrupción en política de Estado. La voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995 lo simboliza con brutalidad: dinamitar una ciudad para encubrir el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador. En los ‘90, la entrega fue legalizada por ley, decretos, reformas y tratados: empresas públicas, recursos estratégicos y patrimonio nacional cambiaron de manos con respaldo institucional. Esa fue la medida real de la corrupción: estructural, planificada, sistemática.
Macri llevó esa lógica más lejos. Transformó al Estado en una incubadora de privilegios para sus empresas, socios y familiares. Su gestión fue la fusión explícita entre política y negocios privados, donde gobernar significó administrar su propio holding. Dejó hambre, deuda y subordinación financiera. Endeudó a dos generaciones con miles de millones del FMI y no logró siquiera reelegir.
Hoy, mientras el saqueo y la entrega nos ponen al borde de la disolución nacional, Milei y Karina encarnan la versión lumpen de esa misma matriz. Prometieron “terminar con la casta” pero el festín de sobres, contratos truchos, y valijas directo a Presidencia llegó más rápido que nunca. El honestismo obsceno que los llevó al poder se reveló como lo que era: pura demagogia. La realidad, como siempre, los alcanzó.
La corrupción estructural necesita del plafón del tiempo
El truco es viejo, es puro verso, pero sigue funcionando. Hacia atrás, culpa eterna; hacia adelante, promesa infinita. Para justificar el presente y ocultar su delito, los políticos liberales instalan el libreto: “la pesada herencia K”, “los 70 años de populismo”, “100 años de intervencionismo”. Para el liberalismo, siempre hubo otro responsable y malhechor, otro que lo arruinó todo antes que ellos. Mientras tanto, venden un futuro que nunca llega: “la luz al final del túnel”, “un esfuercito más”, “estamos cerca de la orilla”, “los brotes verdes”, “las inversiones que ya van a venir”, “en 20 años seremos Irlanda”, etc. Es la táctica de manual: hipotecar el presente, suspender la esperanza y mantener a la sociedad a la espera de un milagro que jamás ocurrirá. En ese péndulo discursivo —culpa retroactiva y expectativa diferida— logran lo esencial: ganar tiempo y no discutir nunca la raíz del modelo. No se habla de quién concentra la riqueza, quienes ganan y quiénes pierden, quién fuga capitales o quién vacía el Estado y qué consecuencias trae.
Un ejemplo de la utilización demagógica del relato histórico. Javier Milei, en su discurso de asunción, citó la siguiente frase de Julio Argentino Roca: "Nada grande, nada estable y duradero se conquista en el mundo, cuando se trata de la libertad de los hombres y del engrandecimiento de los pueblos, sino es a costa de supremos esfuerzos y dolorosos sacrificios". La pequeña diferencia es que Roca pronunció estas palabras montadas sobre un proyecto de Estado fuerte, centralizado, constructor de soberanía y unidad nacional. El sacrificio del que hablaba el tucumano no era el del pueblo condenado a pasar hambre, sino el esfuerzo histórico para levantar una Nación desde el desorden, la fragmentación y la amenaza extranjera. Como vemos, el presidente libertario la usa para justificar y darle plafón a un ajuste brutal, a la corrupción, a la demolición del Estado y el saqueo del país.
Usar a Roca para destruir lo que Roca fundó no es fruto de su ignorancia, es una perversión ideológica que encuentra destinatario en la tribuna progresista. Se puede ser elemental y demagógico cuando al frente hay ignorancia y prejuicio. Pero ese es otro tema.
Pero la trampa del honestismo quedaría en evidencia si el campo nacional y popular, sus dirigentes, recuperara anticuerpos políticos y volviera a conectar su relato con las necesidades vitales del pueblo y de la Nación. Porque el modelo neoliberal —de Martínez de Hoz a Milei— no demanda líderes virtuosos, sino gerentes obedientes y buenos mentidores, jueces y periodistas, que garanticen la continuidad del saqueo. En esa dinámica, el pueblo no es representado ni interpelado, más bien, es el gran excluido, despojado de su derecho a ser parte y proyectar un destino colectivo.
Y aquí el problema no es solo de “crisis” de representación política; es más profundo, es un quiebre. No se trata de que los dirigentes “no interpreten” a la sociedad, sino de que la política se ha desvinculado de la comunidad nacional y de sus intereses vitales para administrar la dependencia. La consecuencia es directa, la ausencia de electores en las urnas no es apatía, sino un síntoma de ruptura: el sistema perdió legitimidad porque perdió sentido para la gente.
Milei no sólo está desmantelando la estructura productiva de la Argentina, está consolidando un modelo de colonia donde apenas un 20 % de argentinos podrá vivir bien y el resto quedará condenado a la exclusión. Sin embargo, el debate público se reduce a las “coimas”, como si el problema fuera moral y no estructural. La mirada es muy corta y pareciera ser que no hemos aprendido bien la lección del menemismo hasta hoy. Mientras discutimos sobre la corrupción, la verdadera estafa se consuma en silencio desde hace décadas, entregando soberanía, destruyendo industria, transfiriendo riqueza hacia afuera, hambreando al pueblo. Nuestros políticos, los de raíz popular, se encuentran agotados disputando con saña los pequeños espacios, impedidos de construir procesos históricos en los tiempos largos del pueblo.
Reconstruir el proyecto nacional
La Patria no se construirá invocando moralinas abstractas ni debates estériles sobre la “decencia”; lo hará cuando volvamos a poner al pueblo como sujeto de la historia y no como espectador resignado del saqueo. La doctrina del honestismo fue apenas la coartada cultural para eludir la discusión sobre el poder real.
Un Estado soberano —como el que supo diseñar Perón— no puede habilitar el vaciamiento: impone control sobre los recursos estratégicos, orienta el crédito, planifica la producción y limita el poder de las corporaciones. Por el contrario, la corrupción estructural y la entrega sólo son posibles en un Estado democrático subordinado, formal y dependiente, donde el saqueo es política de Estado, no delito. En ese marco, la vigencia de la Ley de Entidades Financieras es la prueba más concreta de que la dictadura económica sigue vigente bajo ropajes democráticos. Desde 1976 hasta hoy, esa arquitectura institucional legalizó la fuga de capitales, la subordinación financiera, el desguace productivo y una pobreza estructural que atraviesa generaciones.
Pero esa ley no es solo un tecnicismo, es el símbolo jurídico del poder real que todavía gobierna sobre la voluntad popular. Transformar esa reforma financiera en una batalla cultural implica volver a dotar de sentido nacional al crédito, como hicieron nuestros abuelos cuando construyeron fábricas, compraron casas y levantaron PyMEs con financiamiento nacional. Recuperar el control del crédito, reconstruir la Marina Mercante, modernizar YPF, desarrollar una política industrial y energética soberana, e integrar a la Argentina en los BRICS, no son gestos aislados, sino parte de un mismo programa de liberación. Malvinizar es el núcleo cultural de esa empresa para revertir la colonialidad mental que nos condena al atraso. Malvinizar es recuperar la certeza de que defender la Patria no es una consigna de cuarteles, sino un principio político, económico y social que debe orientar la educación, el trabajo, la industria, la ciencia, la tecnología, la producción y todos los recursos nacionales hacia la autonomía real.
Sin desmontar el andamiaje legal, económico y cultural que sostiene el modelo de dependencia no hay futuro posible para las mayorías populares. La reconstrucción empieza cuando dejamos de gestionar la derrota y asumamos que sin conflicto, sin audacia y sin un nuevo bloque histórico que sepa quién es el enemigo, no habrá soberanía, ni justicia social, ni Patria. El desafío central es reconstruir un proyecto nacional propio, con raíces en nuestra historia y proyección hacia el futuro. Porque el costo de la sumisión es siempre mayor que el riesgo de enfrentarlas.
Se fue Martínez de Hoz, pero nos dejó la Ley de Entidades Financieras.
Se fue Menem, pero quedaron las privatizaciones.
Se fue Macri, pero nos ató al FMI.
Se irá Milei, y nos dejará una Argentina más empobrecida, más desguazada y más dependiente.
Cada ciclo neoliberal no solo dejó ruinas, dejó intacta y fortalecida la estructura de poder que impide soñar con una Nación justa, libre y soberana. Solo cuando esa estructura sea desmantelada desde el campo nacional y popular, volverá a nacer la Argentina. Por eso, no se trata solo de ganar elecciones, sino de desmontar el andamiaje jurídico y cultural de la dependencia, para volver a pensar la Patria desde sus propias necesidades y desde su pueblo.
La reconstrucción no empieza el día que se va un gobierno, empieza el día que dejamos de administrar la derrota y asumimos que la Argentina no será soberana sin conflicto, sin decisión política y sin un nuevo bloque histórico capaz de pararse sobre los sueños inconclusos de nuestros Libertadores.
* El autor es el presidente de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico “Arturo Jauretche”, de la Ciudad de Río Cuarto, Cba.