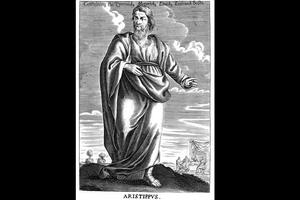Montoneros Silvestres, historias de la militancia de la zona sur
Por Maricruz Gareca
Mucho se ha escrito sobre la resistencia peronista durante la última dictadura, pero lejos está la sociedad argentina de conocer todo lo que pasó en el país durante esos años nefastos. En este contexto, Montoneros Silvestres (1976-1983). Historias de resistencia a la dictadura en el sur del conurbano se convierte en un libro imprescindible en tanto su autor, el periodista y escritor Mariano Pacheco, se interesa por abordar una parte de la historia que nunca antes había sido contada: la de la resistencia en la zona sur del conurbano bonaerense. La elección de esta zona geográfica de la provincia de Buenos Aires no es casual, sino que obedece a una razón bien precisa. Dice el autor: “el libro justamente cuenta un poco las historias de resistencia de la dictadura en la zona sur del conurbano por parte de la organización Montoneros que fue, creo, que la única organización y es la única zona que de manera permanente pudieron mantener pelotones de combate y grupos de militantes activando durante todos los años que duró la dictadura”
A partir de una investigación rigurosa que llevó al autor casi doce años, Montoneros Silvestres recoge una serie de testimonios de hombres y mujeres que participaron de manera activa en la resistencia a la dictadura, a la vez que da cuenta de un interesante material de archivo, pero siempre desde un registro que se acerca más a la crónica periodística, lo que permite al escritor incorporar la voz de los propios protagonistas en el relato de lo sucedido en aquella época.
APU: Cómo fue la recolección de estos testimonios, ya que estuviste casi doce años trabajando en esta investigación.
La verdad es que la investigación surgió como idea de hacer un libro con el transcurrir de los años porque fueron historias de personas muy allegadas a mí ya que, en los años ’90, con la militancia en los colegios secundarios, en los barrios, con la actividad juvenil que teníamos muchos en la zona de Quilmes, Berazategui, Avellaneda nos fuimos encontrando con estos montoneros silvestres que nos transmitían su experiencia de militancia y, bueno, muchas veces en distintas actividades, reuniones o charlas con ellos iba escuchando sus historias y la verdad es que siempre me pareció algo muy impresionante el hecho de sostener una resistencia de manera casi ininterrumpida a la dictadura; también me pareció siempre como algo muy poco conocido, que tiene que ver con esa historia de la dictadura pero vista desde la resistencia, vista desde la lucha armada, vista desde quienes no se fueron del país o se fueron para volver a entrar y lo que tenían todo el tiempo en mente era cómo seguir dando la lucha contra la dictadura, como volver a tomar la iniciativa y estar vinculados a los sectores fabriles y sectores populares de las barriadas que, muchas veces, los cobijaban, les daban señales de aliento en un contexto que, como todos sabemos, fue por demás desfavorable. Pero, a pesar de todo eso hubo resistencia y hubo gente que cubría, que apoyaba y que bancaba a esos militantes montoneros que estaban librando la lucha contra la dictadura.
APU: Pude leer algunos fragmentos en Marcha y lo que me pareció interesante es que muchos de esos capítulos están escritos en primera persona.
En la construcción del libro traté de poner en juego un poco de lo que, para mí, es como mi gran pasión que es la literatura, que tiene que ver con la forma de estructurar los relatos, las historias de vida, todas esas cosas de la militancia más gris, más cotidiana que muchas veces suelen no tenerse en cuenta en los relatos de las grandes historias, tratar de entrelazar eso con los documentos históricos, con la posición que iba tomando la organización en los distintos momentos. Por ese vínculo, por esa cercanía, también tuve la posibilidad de acceder a documentos que, durante años, estuvieron guardados, que nunca se habían publicado y que fueron facilitados por los protagonistas de esta historia para la construcción del libro, por lo cual las historias mínimas, las pequeñas historias de militancia de cada uno de ellos en el libro están entrelazadas todo el tiempo con los documentos, con la intención de poder dar un testimonio en su contexto y poder entender qué es lo que estaba planteando la organización. Por ejemplo, en el ’76, cuando deciden abandonar la identidad del peronismo y constituirse como partido leninista o cuando, en el ’77, deciden volver a tomar vínculo con el peronismo y lanzan el Movimiento Peronista Montonero en Roma o las discusiones que desembocaron luego en la decisión de lanzar la contraofensiva en el ’79 o ir dejando las armas en el ’80, ’81 para abocarse a la construcción de intransigencia y movilización peronista en el marco ya de una retirada de la dictadura. En fin, cada uno de los momentos poder ir pensando, sintiendo y leyendo las historias personales de estos militantes del sur del conurbano y otros lugares que fueron a parar allí, pero en ese contexto de un planteo de organización.
APU: ¿Cómo cambió la escritura del libro tu visión sobre el proceso del desarrollo, la organización y la historia de Montoneros?
MP: Sí, yo traté de mantenerme lo más fiel que podía a los testimonios sin tratar de hacer un juicio moral ni juzgar en términos de, bueno, qué es lo que me parece a mí que estuvo bien o que estuvo mal, sino lo que traté de hacer es como contar las historias que, como decían ustedes, muchas están en primera persona y después poner los documentos como para que el lector pueda ir evaluando él mismo, con la lectura, qué conclusión puede sacar. Una de las cosas que quizás te puedo comentar como que más me impresionaron mientras iba leyendo los documentos, y tratando de entrelazar todas estas historias, es cómo muchos de ellos, quizás sin conocer los papeles que Rodolfo Walsh y un grupo de militantes del área de inteligencia de Montoneros, escribieron una crítica ( ) conducción nacional en el año ’76, varias discusiones que venían teniendo, estos militantes de la zona sur sin conocer esos documentos de alguna manera es como que aplicaron gran parte de los planteos que hacía Walsh, en una doctrina que después ellos mismos llamaron la doctrina zona sur, que tenía que ver con esto de que Walsh planteaba como volver al mimeógrafo y al caño contra las grandes operaciones militares y de envergadura que planteaba quizás Montoneros en el momento, y ellos como que volvieron de alguna manera a la situación y a lo que fue, como decía recién, la doctrina de zona sur que era las superaciones de propagandas militares de agitación en bicicleta; entonces como ellos, de alguna manera, intuitivamente ya en algunos casos desenganchados de la estructura de la organización tenían los lineamientos generales de los documentos que habían tenido acceso por última vez quizás con sus últimos responsables y, después, lo que hacían era, desde el sentido común, tratar de ligarse a las bases peronistas, a los que habían sido delegados en las fábricas, a los que habían integrado los movimientos que se dieron en torno a la JP en los barrios, y seguir visitándolos, tratar de insertarse socialmente, conseguir trabajo, ligarse a los conflictos fabriles que cada dos por tres surgieron en la zona sur durante todo el período de la dictadura y eso me parece que es algo interesante como para poder pensar más allá de las grandes líneas de una organización del militante, cuando queda ahí entre la espada y la pared, conectado, tiene esa intuición o, en este caso, estos militantes tuvieron esa intuición que los llevó a sobrevivir pero no solo sobrevivir, sino en ese marco, seguir dando la lucha.